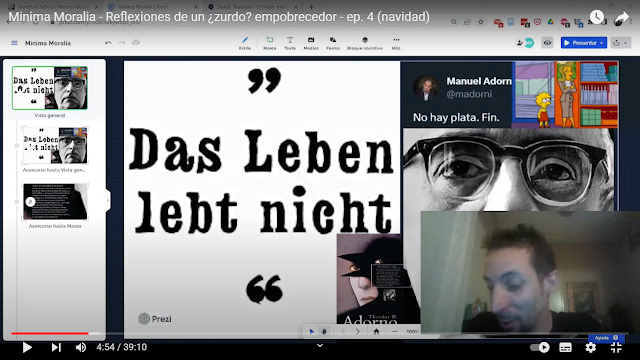La amargura y el método - Álvaro Arroyo
“Cuidado, no vaya a ser que termines
convirtiéndote en un adorniano triste” le dijo alguna vez Damián Tabarovsky a
Esteban Buch.[1] En ese consejo hay un gesto que, igual de malicioso y
condescendiente, se repite casi cada vez que alguien hace referencia a Adorno
en una conversación: con un único movimiento se intenta reducir el pensamiento
adorniano a su aspecto pesimista (caricaturizando y mutilando una filosofía que
se define precisamente por sus contradicciones inmanentes, por su ambivalencia
intransigente) y, al mismo tiempo, conjurar ese pesimismo como si se tratara de
una maldición. A quien lo hace no se le ocurre contraargumentar, agregar
mediaciones, extender el alcance de la crítica, mostrar limitaciones y puntos
ciegos, porque la impugnación de Adorno, como la de todo maldito, no es una
acción de orden intelectual sino moral. Pero esta superstición tiene, por
supuesto, su momento de verdad: la buena filosofía comporta un ethos. Ya nadie puede dejar al dragón
pirrónico encerrado en su gabinete, como hacía Hume, para irse a jugar al
billar. Un concepto potente, un análisis certero, una argumentación implacable,
no son materia de cálculo aséptico sino ocasión de una experiencia de la que el
sujeto no sale intacto; no hay progreso teórico sin alteración de convicciones,
estados de ánimo y formas de vida. La tarea de toda filosofía moral quizás no
sea sino la explicitación de ese vínculo. En ese punto, es comprensible que la
evidencia de Adorno, como la de Hegel para Bataille, sea muy pesada de
sobrellevar, y que por eso mismo haya quienes creen que se la pueden sacar de
encima de un manotazo.[2]
Tres días después del cambio de
gobierno en la Argentina, Mariano Vilar empezó a leer y comentar detenidamente Minima moralia, de Adorno, en una serie
de transmisiones en vivo por YouTube. El proyecto avanza con una frecuencia de
dos episodios por semana y un promedio de dos parágrafos por episodio. No se
trata solamente de un chiste sofisticado sino, sobre todo, de un riguroso
experimento formal (aunque el primero de sus méritos sea, por supuesto, no
anunciarse nunca como tal). En la medida en que todas las esferas de la vida,
incluida la Presidencia de la Nación, fueron colonizadas por las dinámicas
imbecilizantes de las plataformas y las redes, la única alternativa a la
resignación parece ser el cinismo: “streamer,
influencer, generador de contenido es
el destino final de todo humanista”. Vilar lo asume con seriedad y moderado
entusiasmo. Con una producción y un presupuesto exiguos (hasta ahora no se
pidieron “aportes”, pero sí suscripciones y likes),
un atento seguimiento de las métricas, el lenguaje visual de una cuenta de shitposting, memes, citas de Los Simpson y composiciones de Adorno
degradadas a “cortinas musicales” conformando el marco de un auténtico trabajo
teórico-especulativo (a partir de un ejercicio de close reading con un enfoque filológico), en cada episodio se cifra
la conexión entre la decadencia de la cultura de internet y la acelerada
precarización de la vida material y espiritual. El libro de Adorno, que rastrea
los efectos sobre la vida privada y la experiencia individual de un proceso
cuya explicación histórico-filosófica es la dialéctica de la ilustración,
adopta como modo de exposición el de la colección de aforismos autocontenidos,
incomunicados entre sí, precisamente como índice de la desintegración del
sujeto y de la imposibilidad de captación sistemática de la totalidad. En el
mismo sentido, el streaming de Vilar
busca hablar de la catástrofe mimetizándose con ella. Sin necesidad de recurrir
al efecto de distanciamiento o la puesta en abismo (porque se trata, en
cualquier caso, de un dispositivo en el que no hay apariencia, todo está a la
vista), Vilar explota inmanentemente y trata de llevar al límite las
posibilidades estéticas y comunicacionales de uno de los medios predilectos de
las “nuevas derechas”, en particular, y de la estupidez, en general. El
comentario del texto empieza, entonces, por las decisiones materiales, técnicas
y estilísticas.
En un espacio en el que toda
enunciación es sospechosa de ser publicidad (el paroxismo de lo que Adorno
advierte en la traducción al inglés de un Lied
de Brahms), Vilar dedica los primeros minutos de cada episodio a comentar,
junto con las últimas modulaciones de la hecatombe política y social, sus
propios “consumos” más recientes (desde hace un tiempo se puso de moda esta
denominación que, usada sin ningún pudor ni ironía, verifica una vez más las
tesis sobre la industria cultural): vinos y whiskies, videojuegos, historietas,
series y películas, sesiones de psicoanálisis, las columnas de Tamara
Tenenbaum, la Crítica de la razón
práctica; nada se escapa del intercambio de equivalencias. Excepcionalmente
esta sección puede incluir el unboxing de,
por ejemplo, un batidor de leche de alta gama (“no como los que venden en el
chino”) comprado por Mercado Libre (“el día que Grabois, el Papa y el sindicato
de actrices pongan una empresa de delivery, les prometo que alguna cosa me voy
a comprar”). La primera persona del singular, el interés inmediato, la anécdota
de la vida cotidiana, son rasgos decisivos de la escritura de Minima moralia, en su intento de
documentar el colapso de lo que se supone que fue una configuración de la
subjetividad asociada al apogeo del capitalismo liberal. El modo en que Vilar
los retoma confirma que, en la fase actual, es cada vez más difícil articular
un yo que no esté suplementado por una cámara web.
Lo que sigue es la lectura del
texto, la reconstrucción de los argumentos, la reposición de información
faltante o desconocida, la corrección de la mala traducción de Taurus reciclada
por Akal, la interpretación, la valoración. Todo eso, sin pretensiones de
exhaustividad y sin las ansiedades del especialista (“como buen estudiante de
letras, avanzamos igual, sin leer a Hegel”). El texto nunca es forzado a hablar
del presente; cuando lo hace, es a través de un juego de espejos. La pregunta
por la actualidad o la utilidad de la filosofía es, de por sí, casi
inevitablemente funcional a lo peor. Pero la filosofía moral de Adorno, en
especial, solo se proyecta desde la afirmación de su propio anacronismo y la
suspensión de toda comunicación inmediata con la praxis.[3] Por eso, de lo que se trata en estas lecturas no es
de si Adorno “la ve” o no, sino de lo que, siguiendo a Bataille, se podría
llamar su evidencia: la verdad está en el modo de proceder, hay una forma de
pensamiento que ya no se puede abandonar. Por lo demás, Vilar no hace
divulgación. Sus intervenciones no tienen nada que se parezca a, salvando las
distancias, la erudición camp de Contrapoints, el didactismo militante de Amílcar
Paris o la verborragia mecánica de Fernando Castro. No se pretende explicar ni,
mucho menos, convencer. El punto de partida es la devastación de la esfera
pública y el agotamiento de cualquier vestigio de racionalidad comunicativa.
Solo habiendo reconocido ese estado de cosas se puede empezar buscar
alternativas.
Cualquier diagnóstico desolador, sin
embargo, se parece en mayor o menor medida al que Adorno podía hacer de su
propia época. El carácter anacrónico de su filosofía moral, por lo tanto, no se
debe a su distancia histórica, sino que es intrínseco a su propia formulación:
cómo sostener una interrogación por la viabilidad de la vida correcta en el
instante de la desaparición del individuo y de las condiciones que hacen
posible la acción moral misma. En este sentido se vuelve relevante la
insistencia de Adorno sobre el concepto de vida, en la que Vilar entrevé el
germen de otra biopolítica posible. El tema aparece ya en el enigmático
epígrafe de la primera parte de Minima
moralia, que el streaming
pretende convertir en su eslogan. Adorno lo cita y lo explica en una
conversación sostenida un año antes de la publicación del libro, mientras
ensaya algunas otras ideas que conectan directamente con la “Dedicatoria”:
Quizás deba remitirme a una
experiencia que tengo recurrentemente con la lectura de novelas, tanto antiguas
como contemporáneas. Se me impone una falsedad curiosa: no la de que los
acontecimientos referidos sean ficticios, sino la de que aparezca casi como una
mentira el hecho de que en las novelas los hombres sean descriptos como si
todavía fueran libres, como si todavía algo dependiera de sus acciones
individuales, de sus motivaciones, de lo que, en definitiva, los hace
individuos, mientras que uno tiene la sensación de que la inmensa mayoría de
los hombres está en gran medida reducida a meras funciones dentro de la
escandalosa maquinaria social en la que todos estamos atrapados. Uno podría
quizás formularlo de manera tan extrema que diría que ya no hay vida, en el
sentido que para todos nosotros resuena con la palabra “vida”. Más o menos como
ya lo formuló el gran prosista Ferdinand Kürnberger en el siglo diecinueve: la vida no vive. Y este fenómeno que
intento señalar me parece la expresión más evidente (…) de la transición de
todo el mundo, de toda la vida, hacia un sistema de administración, hacia un
cierto tipo de control desde arriba.[4]
Triste, melancólico, pesimista,
amargo, elitista; todas las acusaciones imaginables contra Adorno están
disponibles desde el principio y en general son alentadas desde el chat. Vilar
juega con ellas pero también las contesta: “hay un método en esa amargura”. Es,
de hecho, el método que el propio Adorno explicita en alguna otra ocasión:
“exageré lo sombrío siguiendo la máxima de que, hoy más que nunca, solo la
exageración es el medio de la verdad”.[5] Solo así se escribe un libro que afirma que las
pantuflas son fascistas. Entregarse a esa máxima, ser fiel a ella hasta el
absurdo, quizás no garantice el éxito en YouTube, pero es la única forma de
dejar respirar al otro en el infierno. Y de imaginar un adorniano alegre.
13/2/2024
[1] Esteban Buch, Música, dictadura, resistencia. La Orquesta de París en Buenos Aires,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2016, p. 229.
[2] Jacques Derrida, « De l'économie
restreinte à l'économie générale. Un hégélianisme sans réserve », en: L’écriture et la différence, Paris,
Seuil, 1967, pp. 369-370.
[3] Ver Theodor W. Adorno, Probleme der Moralphilosophie, Frankfurt
a. M., Suhrkamp, 1997.
[4] Theodor W. Adorno/Max Horkheimer/Eugen
Kogon, „Die verwaltete Welt oder: Die Krisis des Individuums (1950)“, en: Max
Horkheimer, Gesammelte Schriften, t.
13: Nachgelassene Schriften 1949 – 1972,
Frankfurt a. M., Fischer, 1989, pp. 122-123.
[5] Theodor W. Adorno, „Was bedeutet:
Aufarbeitung der Vergangenheit“, en: Gesammelte
Schriften, t. 10.2: Kulturkritik und
Gesellschaft II, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2003, p. 567.