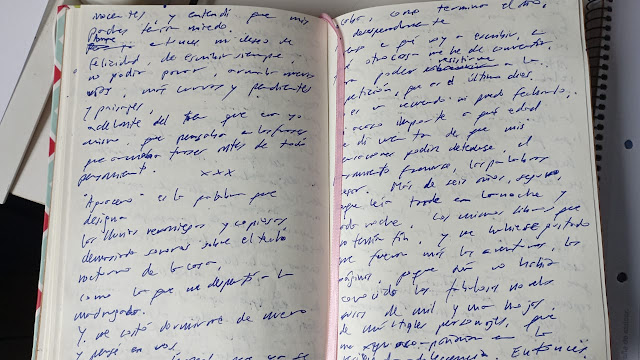Cuaderno de greca quebrada - Silvio Mattoni
El
frío retrocede esta mañana. Un paredón enfrente del pequeño café de barrio
tiene grandes murales de dudoso eclecticismo: cabezas de colores, un indio
estereotipado con plumas amarillas y azules, una mujer sin ojos de pelo lacio y
recto, en medio de ambos, un jaguar publicitario, de mirada enrojecida. A la
izquierda, al lado de un portón de chapa de un estacionamiento, otra cabeza a
la que le brotan prismas, como torrecitas en lugar de pelos.
Pero
tengo que irme de lo que veo, allá, a otro tiempo. Esta mañana, cuanto toqué el
cuerpo semidesnudo de mi esposa, me acordé del primer viaje que hicimos juntos,
solos, a los veintipico. Fuimos a un pueblo a la orilla de la gran laguna
salada que se llama Mar Chiquita. No se veían las otras costas, y las olas más
salobres que un mar, y el agua como arcillosa, la llanura interminable
alrededor, todo parecía resistirse al diminutivo.
Disfrutábamos
mucho la constancia del cuerpo ajeno, la juventud radiante, día tras día, dos
veces al día, durante dos semanas. Nos reíamos del pueblo, buscábamos las
marcas de la inundación, la crecida que lo había tapado casi entero unas
décadas atrás. Nos reíamos con el paisaje, los flamencos rosados que
perseguimos, contemplamos, quietos entre los yuyos para no asustarlos, presas
joviales nuestras pieles, novísimas, de las copiosas nubes de mosquitos. Al
borde de un pantano de sal y de barro, que un siglo de derroches había
considerado curativo, éramos dos que nunca se habían separado. Habíamos pasado
ya el peligro de creer que lo más importante era uno mismo. Probamos los
animalitos de la zona, que los nativos ofrecían como exotismos para ningún
extranjero a la vista: pejerrey a la parrilla, salado por la laguna, de gran
tamaño; nutrias asadas, que se criaban en un establecimiento local para hacer
pieles, pero no eran sino coipos sudamericanos, más cerca del castor que de la
escurridiza nutria. Y sin privarnos de consumir nada: cócteles regionales de
italianos migrantes, casi parientes en su ansiedad y su sarcasmo, parecidos a
nuestros abuelos o a tíos posibles. Vimos y escuchamos dos recitales en un
anfiteatro municipal, de música bailable y popular, que solamente acompañaban
nuestra curiosidad intensamente ejercitada.
Parecía
imposible entonces predecir que nada nos separaría nunca. Su cuerpo, los pechos
rebosantes en la bikini verde, se estiraba al sol de una playa de cemento, que
limitaba el barro saladísimo, y yo miraba sin darme cuenta el perfil griego y
el pelo castaño, su gran seguridad en la fuerza de un destino. Si le decía
algo, cada vez, ante cualquier idea, su risa se expandía a carcajadas bajo
aquel sol que nunca se escondía. A la siesta, a la noche, a la mañana, su
cintura suave y expresiva me decía que sí, que yo merecería, o que me sería
regalada sin merecerla, una textura de la felicidad.
Caminamos
por el pueblo cada tarde, sacamos fotos a edificios en desuso, a un gran hotel
abandonado, apretó ella con su pequeña mano el obturador de su cámara pentax,
pero no se enganchó el rollo. Todas las imágenes de nuestro viaje de novios
recientes están únicamente en mí. Pero no importan los flamencos ni los patos,
ni el horizonte verdoso del agua salada, ni las calles de un pueblo de
inmigrantes, sino ella en su alegría ilimitada, fuera de toda discusión. Y como
no se sacaba fotos a sí misma, distraídamente yo la admiraba. Se acostaba
rendida en la pieza del hotel, en cuyas paredes estaba la marca más alta de la
inundación que después había bajado un poco, y me hablaba; yo no la escuchaba.
No sé de qué hablábamos esos quince días solos. La miraba, la veía fija como
imagen del tiempo, aunque también se movía, avanzaba desde entonces hacia mí,
que soy el que contempla, que soy el que obedece a su deseo.
*
El
sol de invierno anula casi el frío. Al mediodía y a la siesta sube la
temperatura y se puede estar al aire libre sin campera, con un suéter liviano.
Me
llegó un libro de una gran poeta rusa, de las mejores del siglo XX, traducido y
prologado por una joven rusa que escribe en argentino, que inexplicablemente
fue traída a los diez años a este destino sudamericano. Me dedica su brillante
traducción con su caligrafía elegante, que tiende a alzarse en torres para
cruzar cada “t” y hacia abajo las emes y las eses tiran como volutas o raíces,
y supongo que sus dedos largos y muy blancos habrán aprendido a escribir en
cirílico. La inicial de mi nombre, por ejemplo, tiene un extraño arabesco que
se cierra en su parte inferior y parece una letra delta minúscula. Me dice que
los poemas de su querida compatriota, al menos lingüísticamente, vienen hasta
mí “en este invierno no tan crudo como en Rusia”.
¿Se
acordará ella de esa nieve repetida, de diez inviernos desde la inconciencia,
la inocencia, hasta que aprendió a escribir en una escuela de otra gran
llanura? El trauma de venir, de tener que aprender un idioma y empezar otra vez
a escribir, la adolescencia y la escuela argentinas, parecen filtrarse en su
confesión que se disfraza de prólogo. Aunque el librito de versos viajara con
ella, en el equipaje de su madre, recién a los diecisiete leyó y admiró los
poemas, íntimos y dolorosos, de la gran rusa. Estuvo siete años tratando de ser
alguien más, una chica argentina que va a escribir, que armará sus poemas en
los que siempre viaja no simplemente a Rusia, sino a la infancia. Porque es
igual para cualquiera este presente, sólo lo que se pierde parece distinto,
nada claro, otras cosas.
Los
dos barrios en los que pasé las dos mitades de mi infancia, desde la nada hasta
los seis, de los seis a los trece, son paisajes remotos, una estepa despoblada
el primero pero de amistad intensa en una sola cuadra de influencia, un
bosquecito no lejos del río el otro, lleno de chicos que no dejaban nunca de
estar conmigo, con todas las horas a disposición.
La
poeta rusa, la traducida, miró de frente la muerte a cada paso, volvía a su
entusiasmo infantil para decir lo que asusta, para raspar el vidrio esmerilado
y hacer un ruido rítmico contra la puerta inevitable, la que siempre se va a
abrir cuando ya no haya nadie que la cruce. La infancia nevada o la niñez bajo
el sol árido en dos centros de continentes son apenas formas encubridoras del
fin de los recuerdos. Ese final está ahí, invisible en el presente, como sombra
de otros años. Y la rusa que mi amiga traduce dice, pocos años antes de morir,
pocos años antes de mi nacimiento acá, en otro mundo: “Elegí con quién callar
en una fragante y cálida tranquilidad, qué me importa que esa sombra vuelva a
resplandecer en el vidrio negro.”
Cuando
me toque esa sombra de un silencio, espero estar igual de tranquilo, seguro de
haber elegido lo que sin embargo tal vez se debiera a una especie de suerte.
Pero el azar, la coincidencia no serán tan potentes como un amor al verso, como
el deseo de escribir siempre para el aroma vivo de un cuerpo, de este lado del
vidrio.
*
El
canto de un pájaro es un señalamiento o un llamado, tiene probablemente una
función, no es porque sí. Aunque también la flor es interesadamente
reproductiva. Y sin embargo el mirlo negro o tordo serrano, parado en la punta
de una rama seca, donde el árbol termina de estirarse hacia arriba, parece que
entonara su serie de silbidos sólo para practicar. Quizás está a la espera de
los momentos culminantes, cuando le hará falta hacerse oír, pero ya vive
enfáticamente su condición ejemplar. No sabe que es un ejemplo de su especie ni
que su estado se repite como el patrón de notas que le están permitidas. Pero
¿acaso se repite, no pone algo de sí en su interpretación, no interviene en la
ejecución de silbidos el momento, la atmósfera, la rama deshojada en la que
está parado?
Ahora
tengo que pensar quizá en volver a la laguna enorme y salada en la que
desemboca el río tímido de mi ciudad a unas docenas de kilómetros, y en donde
empezamos a saber, ella y yo, que nunca nos íbamos a separar. Veo las ofertas
de alojamiento. El pueblito creció desde hace treinta años, ya no estarán ahí,
a media altura de algunas paredes cerca de la orilla, las marcas de la gran
inundación. Pero ningún “progreso” habrá cambiado el intenso color de los
flamencos, que dragan barro y se inmovilizan al sol, y convierten cascaritas de
crustáceos o moluscos en plumaje rosado, en una pincelada rápida de la
naturaleza, como si hubiese alguien ahí, una artista de la novedad, que dijera:
“si nada es para siempre ni hay sentido, qué importa el verde-azul de la laguna,
el cielo, le voy a meter rosa a este momento”. Ahora la simple espera de un
paisaje, no muy lejos, me da unas ganas leves de silbar.
*
Llovizna
en primavera y en el cielo no hay ni una franja azul. Contra el gris opaco y
todo el trapo sucio de las nubes, una antena roja y blanca de teléfonos
celulares inserta su aguja en esas capas indiscernibles. Miro las chapas sin
brillo de las distintas artesanías de cinc de los vecinos, que taparon terrazas
o piezas precarias para armarse una privacidad ilusoria.
Terminé
de escribir un corto prólogo a los poemas reunidos de una chica, que conocí
bastante, que murió muy joven por una rara enfermedad de la sangre. Después de
describir la obra, algunos poemas llamativos entre los libros que editó y todos
los archivos inéditos que encontraron en su computadora, traté de decir cómo la
conocí, cuántas veces nos vimos, la media docena de lecturas públicas que
compartimos, y entonces me di cuenta de que casi no habíamos hablado nunca, que
nunca le dije nada de sus escritos y que recién la última noche en que la vi,
pocas semanas antes de su muerte, le regalé un libro mío y se lo dediqué.
Quizás
era el comienzo de una larga amistad, cuando son tan difíciles para mí las
amistades femeninas. Porque los últimos poemas que le había escuchado me
parecían cada vez mejores, más tajantes, más directos, más precisos. Y sólo me
faltaba leerla un poco más para admirarla, para entender su pasión de escribir.
Ahora tuve que hacerlo sin que ella existiera, como quien comenta una obra
solitaria y terminada. Y sin embargo, en las frases finales de mi prólogo, casi
lloro. Entre todos sus inéditos hay relatos de sueños, brevísimos la mayoría.
Uno dice mi nombre: “En un sueño alguien me llama Silvio, sabe que soy mujer
pero ahí soy medio hombre, lo que para mí es medio nada”.
Yo
era casi un desconocido para ella, una figura, una firma de varón cuando en
verdad le interesaban las invenciones de otras chicas, las amigas que escriben
y que aparecen mucho en sus poemas. Pero sólo pude comentar ese sueño, ese
llamado desde el mundo de las imágenes que van y vienen, que no son cosas,
diciendo que me hubiese gustado reírme con ella, devolverle la gracia de su
anotación. Porque tenía un humor muy agudo, le gustaban las fiestas largas,
todos los modos del baile y se reía siempre, se reía sonoramente, con una
alegría que parecía a prueba de cualquier desgracia. Pero se murió, la poeta
más joven que yo, y sólo me dejó una voz que la confunde conmigo, alguien, en
un espacio del mundo donde ella es medio varón y yo, medio mujer, y los dos escribimos
poemas hasta el final, hasta el punto final de la vida, sin esperar ninguna
masa de lectores, llamando a cada uno por su nombre.
*
Paró
la lluvia y un viento loco de primavera mueve las flores rosadas de unos
árboles amables, cerca del campus al que no voy a dar clases en dos años de
anomalía. Me perdí ya dos otoños de ocre y verde oscuro y esta es la segunda
floración de todas las plantas que apenas podré ver, de paso. En el medio del
pequeño bulevar que se inicia en esta esquina, donde un puente peatonal en
forma de arco y sin columnas divide la universidad de la ciudad profana, lo
sacro de lo civil, algunas hileras de palos borrachos esperan sus grandes
crecimientos, todavía no demasiado panzones, tan sólo con una curva o un
ensanchamiento leves que disparan sus gruesas espinas al aire de la siesta. Un
par de palomas eléctricas se paran en una rama deshojada y sus cabezas
inquietas no dejan de hacer señas. Entre un palo borracho y un paraíso, en un
banco de madera marrón, tres chicos, aún lejos de la edad universitaria, están
sentados charlando, mirando un poco sus teléfonos, o se quedan callados,
contentos de estar ahí juntos, aunque sin risa, sin nada que hacer. El número
tres impide la intensidad excesiva de los dúos. La ropa que tienen se parece
mucho entre sí: camperas azules, pantalones de gimnasia, gorras oscuras. Nada
que llame la atención, su trío serenamente dice: somos amigos, estamos dejando
pasar el tiempo, hasta que se nos ocurra algo. En esas largas tardes, entre los
trece y los diecisiete, la mayor parte del tiempo se pierde y se quiere perder
con otros, que estén en el mismo trance.
Hablá,
memoria, decime algo de lo que era yo en esas edades que me parecen
lejanísimas, ajenas, contadas por un escritor muy desprolijo. Tratábamos de
encontrar en canciones que traía la época, menos que eso, nombres que
depositaban los años en el limo de los productos sonoros, para poder repetir
algo en esas piezas de casas más grandes o más chicas. Las frases se reducían a
sentencias cínicas o satíricas sobre una vida que prometía poco. Era largo,
casi ilimitado, el camino imaginario de poder algún día querer de verdad algo.
Es excesivo decir que había un camino, no había bordes por ningún lado, excepto
las propias incapacidades, haber caído en un cuerpo, en una clase, en un lugar
determinados. Y como los otros chicos junto al palo borracho, sabíamos, mis dos
amigos y yo, a los trece, que el tiempo nos iba a separar cuando sintiéramos
que el borde propio se acercaba a la izquierda, a la derecha, empujándonos
hacia adelante, o cuando de repente un obstáculo cayera en medio del paso y
decidiéramos quedarnos a contemplar sus vetas, su inesperado bloque de granito.
Podría
llamarlos a los otros dos y tratar de volver a perder horas hablando un poco,
pero sería difícil de realizar sin estímulos químicos, sin el alcohol
desinhibitorio. Si tengo algún amigo ahora, recién estaba naciendo en esa época
de nuestro desencanto. Andá, memoria, no decís nada, estás vaciada de imágenes.
Hay que esperar otras oportunidades.
*
Cae
la noche en el centro de la ciudad, y en el bar más conocido de la zona de
librerías saludo a una mujer que me reconoce, pero yo no a ella. Puede ser
cualquiera: exalumna, escritora, poeta potencial. Ni siquiera puedo calcular su
edad. Hay gente de mi edad que parece mayor, y otros que son como niños. La
primavera prolonga la tarde y en varias mesas se toma café. Lo que me recuerda
a los amigos chilenos, todos poetas y grandes bebedores, que se sorprendían de
las costumbres trasandinas. Y en esta región cisandina se extienden los hábitos
de la gran llanura. “¡Toman café!”, decía un poeta de allá, “¡se quedan horas
hablando con un café!” Cuando para ellos las grandes charlas de literatura, las
“conversas” como curiosamente las llaman, nunca empiezan sin una botella de
pisco o de whisky, sin mencionar el vino y la cerveza que son preliminares
rápidos.
Incluso
yo, que no dejaría pasar un fin de semana demasiado sobrio, me pedí el cortado
que impulsa estas frases: esta conversación con amigos que necesito y no tengo.
Pasé
por la puerta de una librería, vi un círculo de sillas en la peatonal frente a
su vidriera. El librero me saludó. Sé quién es, pero no acertaría de entrada
con su nombre. Me dijo que le hacían un homenaje a un poeta local, que murió,
que indudablemente tenía un don, un difuso talento pero que hacía un poema
bueno de cada diez. Era difícil saber si las cursilerías de sus peores escritos
formaban parte de un plan, una lucha contra el valor de lo supuestamente bueno.
Ahora, si no me acerco al homenaje, ya que estoy sentado a veinte metros del
evento, los admiradores del poeta muerto lo considerarán tal vez un signo, un
manifiesto desdén.
Sin
embargo, me caía bien ese gordo de pueblo que escribió docenas de libritos tan
diferentes entre sí, un par de ellos íntegramente logrados o al menos no
arruinados. En una revista de juventud, le seleccioné unos diez sacados,
extraídos quirúrgicamente de dos o tres libros inéditos por entonces, y esa
muestra convenció a algunos escritores porteños, que quizás nunca llegaran a
leerlo más, de que en la villa inmigratoria y agropecuaria en la que vivía,
lleno de resentimiento y de megalomanía espiritual, había un ser original. Si
lo separamos de su obra, en efecto, era un personaje auténtico y demencial.
Quizás me acerque sigilosamente al homenaje.
Hace
un par de noches una poeta joven, eficaz pero que escribe muy poco, me contó
que otro muerto, en este caso muy despreciable, cuya estatua de bronce adorna
otro bar del centro como un testimonio de la cosa kitsch en la que una ciudad
convierte la así llamada poesía; ella me repitió una frase de ese ansioso de un
reconocimiento que delataba su insignificancia, cuando le propuso organizar un
ciclo sobre cine y literatura con mi presencia: “Acá no aceptamos elitistas”.
La
literatura no es una democracia. La poesía, menos. Y las pretensiones de
comunicación son inversamente proporcionales a la imposición necesaria de lo
escrito. Los dos muertos se detestaban entre sí, supongo, pero esa veta de un
tono reivindicatorio podía evitarse en uno, el gordo, que esperaba el poema
como un regalo del espíritu universal, que sustituía la locura de un padre
religioso y alemán, y nunca dejaba en paz al otro, el de la estatua de bronce,
que murió entero, sin haberse arriesgado a escribir algo de verdad, sin poder
hacerlo.
*
Vengo
de visitar por una hora el campus para un trámite que acentúa la exclusión
neurótica del mundo de muchos combativos profesores a quienes sus vecinos más
cercanos les causan un encono apasionado, y todo su deseo de competir se
desata. En lugar de hacer libros para humillar al otro, al que desprecian,
quieren tener el poder de decidir un cargo o una exclusión de su pequeño mundo.
Pero la memoria vuelve a mis años más desinteresados, cuando lo que escribía no
parecía destinado a ningún libro sino que se transformaba en una posible prenda
de amistad. Recuerdo un cuento, que le di a un amigo, y él me dijo el
comentario de su novia de entonces, sin ninguna prevención. Ella le había dicho
que ese escrito expresaba perfectamente el pensamiento de una chica. Había sido
mi intención planeada: una suerte de monólogo interior pero donde la joven,
soltera y despreocupada, no estaba revisando de noche, en la cama, los eventos
del día ni su pasado ni los posibles encuentros de los días posteriores, sino
que caminaba por la calle, iba pensando y glosando mentalmente la materia de
una mañana y un almuerzo y el principio de la tarde.
El
estilo era algo así como indirecto y libre. Las frases estaban cortadas por
múltiples puntos, que les daban un aire prismático a las ocurrencias ingeniosas
de la chica. Ella era yo, como diría un novelista, porque se despertaba en el
mismo departamento en el que por esos años de estudiante universitario yo vivía
con mis padres, pero levantaba unos brazos esbeltos y gráciles por encima de
una cabeza de largo pelo lacio, castaño. Salía de la pieza y bajaba del
edificio. Cruzaba el río y se encaminaba al centro de la ciudad. Las caras, los
gestos de las personas con las que se cruzaba en su caminata le suscitaban
adjetivos, extractos de descripciones, y la sensación de ser vista, el enigma o
la hostilidad de las miradas que sentía a su paso. Pero a todo ella respondía
con ironía. No se había maquillado, y aun así sus veinte años eran de un brillo
enceguecedor. ¿Adónde iba? Estaba invitada a almorzar con un amigo, que le iba
a presentar a un pintor. Entonces, la escena principal del cuento se
desarrollaba, o más bien se insinuaba, en el estudio del pintor, en una extraña
construcción antigua del centro, que daba a una de las calles peatonales. Ahí
ella veía un cuadro que representaba a una muchacha, un personaje con vestido
antiguo, como si perteneciera a una mitología y le faltase sólo el nombre de
una diosa o ninfa o heroína arcaica. Era absurdo que un pintor de ese lugar y
ese tiempo hiciera cuadros tan poco contemporáneos, no sólo figurativos sino
incluso preimpresionistas. Ella se quedaba un rato mirando el cuadro, mientras
su amigo –que tal vez era yo, de nuevo– charlaba de curiosidades estéticas con
el pintor. La cara de la mujer pintada era la suya, se podía reconocer, pero
¿cómo la había retratado con tanta precisión, en una pose que ella asumía en un
principio voluntariamente y luego ya sin darse cuenta? Ahí estaba: sus mismos
rasgos, y una pierna levemente flexionada, como distraída, aun cuando los dos
pies no dejaban de asentarse tranquilamente en el suelo. La descripción
minuciosa de la pintura coronaba o remataba mi relato sin final.
Creo,
no me acuerdo bien, que ella después pensaba que no iba a tener nada íntimo con
ninguno de los dos, ni el esteta ni el pintor, porque no entendían, no
entenderían, si lo supieran, lo que se transformaba en frases en su cabeza,
apenas si admiraban el misterio de su rostro pintado u observado en su
indetenible movimiento, que no les comunicaba la verdad, la experiencia que
caminaba en ella, interior y exterior a la vez. Y sin embargo, en ese cuadro,
hecho por un sujeto que no sabía nada y hablaba mucho, estaba delineado casi un
signo de su charla interna. ¿Qué hay en un rostro? ¿Qué hay en mi rostro? ¿Qué
habría si pudiera ser el de una chica, sin maquillaje, sonriente y callada,
porque no puede interrumpir su íntimo pensamiento?
También
en esa época, de cierta timidez inexplicable, habré querido ser un signo,
joven, un chico inteligente, ser mirado tal vez. Ahora en mi rostro impera la
gravedad, párpados superiores que caen, surcos, bolsas, una alegoría hecha de
cosas que no significan nada. Ni siquiera contengo esa capacidad de imaginar un
monólogo de chica, ni contemplo un futuro de narrador que registre la verdadera
vida.
La
memoria es un juego que no abre fácilmente las cajas de viejos manuscritos, se
entretiene en los chirridos de unos goznes herrumbrados. No puedo distraerme de
esta primavera luminosa, de los manojos de flores lilas en los árboles
autóctonos.
*
Un
aire fresco e inesperado barrió con el adelanto tropical de esta primavera que
empezó indecisa. Y tomaré un café en una terracita, cerca del viejo
observatorio de la ciudad, que ubicaron con deseos científicos en una de las
lomas más pronunciadas de las que están cerca del centro. Desde acá arriba,
todos los ángulos se precipitan en barrancas tapadas por las calles y casitas
residenciales, discreta o coquetamente inclinadas, en la plena confianza de que
un siglo y medio bastan para asentar cualquier tipo de suelo.
Espero
que mi hijo salga de su clase particular de latín –pero no diré que a mí no me
pasaba, era fácil repetir declinaciones en mi infancia sin pantallas, entregado
al aburrimiento constante y a los libros releídos hasta que se ajaban. Si
entonces podía decir las insólitas desinencias de una lengua muerta, todavía
ignoraba que mi destino sería literario y que el idioma en el que nací, crecí y
vivo, y hasta sueño, no tiene ningún sentido sin aquellas vocales y aquellas
“m” que acusaban algo. Y en un momento, casi en el último año en que existía
latín en ese mismo colegio que se niega al presente, me encontré con Horacio,
memorizado alocadamente por la dictadura de un profesor amateur. Y le creí, le
dije que sabía que no había muerto del todo, que un adolescente aislado en un
lugar del mundo que no tenía nombre, o que era una persecución de imágenes y
ritmos a milenios de él, entendía que esa cantinela, esos versitos de once,
doce, trece sílabas, en verdad eran su deseo, su manía, su soberana soberbia. Y
un chico tan infantil todavía quiso conservar ese poema grandilocuente, como si
fuera cierto que alguien podía estar muerto y seguir fingiendo vida aun a
través del viejo idioma sin hablantes.
Feliz
o beato, mientras pasa el ruido de las motos al lado de mi mesa de café, me
alegra esta mentira de sentirme su amigo. ¿Valdrá la pena torturar a un hijo
con lo que apenas sirve para soñar las mismas palabras puestas al revés,
retrospectivas? No es tan grave. Todo lo que se sabe puede ser olvidado. Y aun
lo que se olvida no morirá del todo. En el espacio de la tarde, en otra ciudad
de colinas construidas, se borran en silencio los motivos de tantas inquietudes
y un chorro de ritmos golpea mi cabeza para decir que sí, que la poesía tiene
derecho a la existencia, sola, abstracta, en su forma sin materiales que se
gasten, navegando como un juguete en la corriente de los años y en la fuga del
tiempo.
*
Y
el verano se acerca con su habitual limpieza: días de calor puro y cielo
abierto, después una tormenta súbita y a veces demasiado copiosa, todo se lava
finalmente al vapor. Anoche recordé por enésima vez un cuento juvenil, que
escribí a partir de un procedimiento y estuvo a punto de publicarse, hasta las
pruebas de galera, en una revista que se interrumpió justo en ese número. No
habría cambiado nada que a los veinte publicara un relato; el llamado de los
versos, las necesidades sintéticas habrían seguido insistiendo. Pero
curiosamente sólo me acuerdo del mecanismo utilizado, a su vez casi copiado de
un autor lingüísticamente enloquecido: tomé dos frases al azar, aunque las
inventé, sin ninguna relación entre sí, y completé los hilos de una narración
que empezara en una, realista, banal, y terminase en la otra, lírica, un tanto
arcaica, con rimas internas y aliteraciones. Pero ¿qué puse en el medio?
Apenas
me acuerdo de un apellido polaco, el de un crítico y promotor del escritor
polaco que siempre vivió en Argentina, y que venía a visitar a su objeto de
amiración. Nuestro polaco, mientras tanto, desde la primera frase, tomaba
ginebra. Claro, como era frecuente en los jóvenes estudiantes de aquellos años,
habré querido hacer literatura local y cosmopolita al mismo tiempo. Sin
embargo, mi final lírico, con garzas y ranas, como en una metamorfosis antigua,
me alejaba de todos los cálculos históricos. No me sería imposible recobrar ese
cuento, mecanografiado, en alguna caja polvorienta, en el pequeño abismo
repleto de papeles que construimos debajo de una escalera nueva. Pero un
recuerdo vale más que mil hojas balbuceantes, brilla y compite con el sol enérgico
de este día, porque toda la fe que me animaba vuelve a mi cabeza, por momentos,
casi cada semana, después de años y décadas. Y vaya donde vaya, hasta el último
paso, siento que me agarraré con furia a la tablita de escribir en la
inminencia del naufragio. Aunque ahora puedo comprobar que el infantil deseo de
ser un escritor no tiene nada que ver con escribir. Por eso estas páginas no
van a ningún lado, sus frases son insectos o nubes de corpúsculos que giran en
la luz, que alimentan las ranas, que se comen las garzas, que se guardan como
plantas, que se ponen amarillas como páginas.
*
“Aguacero”
es la palabra que designa las lluvias veraniegas y copiosas, demasiado sonoras
sobre el techo nocturno de la casa, como la que me despertó a la madrugada. Y
me costó dormirme de nuevo y pensé en vos, cuaderno artesanal que ya se acaba,
como termina el año, y desesperadamente pienso en qué voy a escribir, en qué
otra cosa me he de convertir, para poder resistirme a la repetición, que es el
último dios.
No
es un recuerdo ni puedo fecharlo, ni acaso importe a qué edad me di cuenta de
que mis sensaciones podían detenerse, el pensamiento frenarse, las palabras
cesar. Más de seis años, seguro, porque leía tarde en la noche y cada noche los
mismos libros que no tenían fin, y me hubiese gustado que fueran más las
aventuras, las páginas, porque aún no había conocido las fabulosas novelas
rusas de mil y una hojas, de múltiples personajes, que me acompañarían en la
resignada adolescencia. Entonces, bajo el temor injusto a una arañita que se
movía en el techo a la espera de la sombra, me daba miedo sobre todo el
interruptor de mi lámpara, que velaba por mí.
“Y
si morirse fuera simplemente eso, la interrupción de esto que soy, de lo que
pienso, del mundo que parece hecho para mí, surgido de mí”, me decía,
resistiéndome lo más posible a apretar el botón, hasta que el sueño me nublaba
la vista y el libro se me caía de las manos. No creía aún lo suficiente en la
mitología griega, que me cautivó siempre como una esperanza de supervivencia
indefinida de dioses que eran nombres; y no recordaba entredormido que la
muerte y el sueño son gemelos. Era difícil construir la idea abstracta de la
pura nada, pero empecé entonces con esa mínima sinécdoque: el interruptor en la
mesita de luz, porque ninguna luz es infinita. Y sin embargo, hasta la chispa
más diminuta, casi invisible, penetra en la oscuridad y la disipa, o viaja en
ella.
Puedo
ver en la sonrisa franca de una foto del nene de ocho años que fui esa mística
fe en la vida que tenía, esa sensación de ser un dios curioso, alegre y
teatral, que vivía en un cuerpo en crecimiento, en una casa vieja del barrio
más antiguo de los alrededores del centro de mi ciudad, con las dos manos sobre
la baranda de hierro forjado un siglo atrás, el pantalón y la remera azules, el
pie izquierdo en un escalón y el derecho en otro, más abajo, apoyados con
gracia en esos peldaños de cemento sin ninguna pintura, la pared agrietada
imperceptiblemente a mis espaldas, abundante el flequillo lacio y castaño sobre
la frente, los ojos resplandescientes y los pómulos brillantes por la luz.
El
sufrimiento incierto de las noches no le ganaba nunca al humor de los días: la
escuelita primaria en que era amado, los amigos del barrio que nunca me dejaban
solo.
*
Y
en otra foto un amigo sonríe, mirando a cámara, agachado en el piso, mientras
jugábamos con hojas y biromes a anotar rápidamente nombres de cosas, animales,
frutas, países, capitales, que aliterasen de improviso. Mi cara no se ve, sólo
el costado de mi pelo y mis manos que escriben sobre las baldosas, que simulan
vetas de piedra negra y blanca. Atrás de la cancel y sus cortinas, en el zaguán
anterior a la puerta de calle y sus arabescos de hierro, se ven las zapatillas
de otro amigo, que hace su lista de objetos del mundo.
En
ese barrio apenas escribí, casi toda la materia y el dolor llegaron después de
la mudanza. Pero recuerdo una tarde en la pieza de arriba en que intenté hacer
un cuento de misterio antiguo, a la manera de Poe, el autor más literario que
conocía. No puedo haber tenido más de diez. El relato quedó en las
descripciones de casas o de bosques o de zonas. Pero a los trece puedo
confirmar con toda seguridad que ya escribía versos, narraciones, pequeñas
écfrasis, y traducía el mundo a todos los géneros. Aunque entonces la vida de
pura felicidad se había terminado.
El
deseo ferviente, la admiración, el rapto que me causaban las chicas, todas y
cada una, de los que tal vez siga preso siempre, quizá por suerte, también se
desplegaría en esos años. Era increíble que en el mundo existiera tanta
belleza, por así decir, y no podía creerse de otra forma que no fuese
escribiendo. Así termina este cuaderno escrito hasta en su contraportada
marrón, en busca del origen de un deseo.