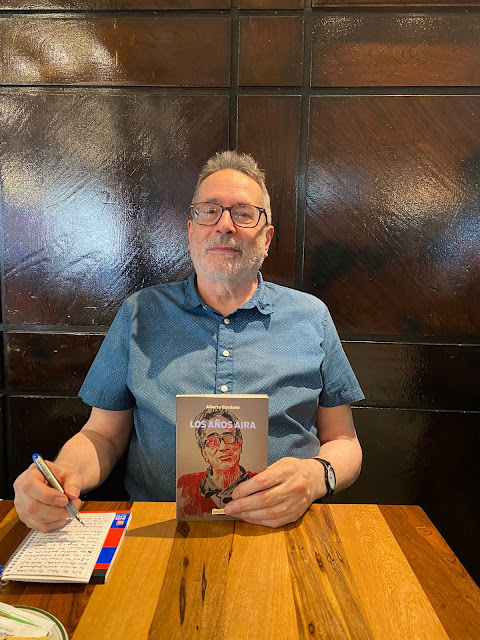Refutación de Felisberto Hernández, tontas ocurrencias - César Aira
[Noticia:
En 1988 Alberto Giordano publica “Felisberto Hernández, tontas ocurrencias” en
el N°3 de la revista Paradoxa. En 1992 el ensayo es incluido en el libro
La experiencia narrativa. Meses después, tras la lectura de este último,
César Aira envía por correo a Giordano una carta que contiene un comentario de
sus argumentos y una breve “refutación” del texto. La “refutación” forma parte
del intercambio personal de ambos, por lo que no estaba pensada originalmente
para ser leída por otros. No es, sin embargo, el carácter documental del
material inédito lo que alienta por primera vez su publicación, sino la fuerza
y originalidad de las ideas con las que Aira piensa la relación entre
literatura y crítica.]
Felisberto Hernández, tontas
ocurrencias - Alberto Giordano
I
Para
Saer, que lo leyó con pasión –a veces en forma arbitraria, siempre
intensamente–, Felisberto Hernández se parece a Robbe-Grillet: en uno y otro
encuentra la misma obsesión por los maniquíes, en uno y otro reconoce la
primacía de lo visual y el uso de “metáforas narrativas”. Para nosotros, acaso
porque leímos a un mismo tiempo La mayor –en especial los “Argumentos”–
y Tierras de la memoria, Felisberto se parece a Saer: uno y otro narran
la fuerza destructora del recuerdo, la ruina de la memoria; uno y otro afirman
el valor incierto de la incertidumbre, el parecido sin semejanza entre narrar,
distraerse, sorprenderse y recordar. Ejercitamos la memoria, dejamos que el
recuerdo de otras lecturas nos ocupe, y vienen a sumarse otros nombres: Macedonio
(que se parece a Felisberto en el apellido, la extrañeza del nombre y el modo
en que confunde los papeles del literato y del filósofo, la búsqueda de la
belleza –de una cierta, a veces intratable, belleza– y la búsqueda de la
verdad –de una cierta, a veces, indeseable, verdad–); Gombrowicz (que recuerda
a Felisberto por su proyecto de dar una forma tonta a la tontería, una forma
inmadura a la inmadurez –proyecto a la medida de un escritor polaco, que es
como decir, de un narrador rioplatense–); el Benjamin de Infancia en Berlín
hacia 1900 (que transmite, seguramente contra su voluntad, como Felisberto,
la extrañeza de la propia infancia, una cierta duda de que eso, la niñez, haya
ocurrido). Los nombres de Proust y Kafka fueron convocados hace ya tiempo por
la crítica: también a ellos se parece Felisberto, quizá porque los leyó
tempranamente. Sin duda valdría la pena detenerse en cada uno de estos
encuentros, examinar detalladamente cada parecido, sobre todo porque a partir
de ellos se haría aún más evidente la excentricidad de Felisberto, su
diferencia incomparable, su estar por fuera de la literatura. “Felisberto
Hernández –acierta Italo Calvino– es un escritor que no se parece a ninguno”.
Esta, para comenzar, es nuestra única certeza.
Al
lector poco advertido –y nadie en verdad lo está del todo– las narraciones de
Felisberto lo confunden. Escritas para nada, “sin tener interés de ir a ningún
lado” (“Juan Méndez o Almacén de ideas o Diario de pocos días”), lo
desconciertan. Desconcertar, según el diccionario, significa, entre
otras cosas, “hablar u obrar sin el debido miramiento”. Las narraciones de
Felisberto desconciertan porque no dicen hacia dónde miran, porque no muestran
el lugar donde el lector debería situarse para enfrentarlas y poder dialogar. Desconcertado
por el estrabismo de la dueña de casa, el narrador-protagonista de “El comedor
oscuro” no sabe qué ojo debe mirar porque tampoco sabe qué ojo lo mira. Así
también, desconcertado, el lector no sabe cómo responder a las narraciones de
Felisberto porque tampoco sabe cómo, desde dónde, lo interpelan. A veces cree
leer con demasiada ligereza; otras, en cambio, le parece que su seriedad es
excesiva. Si es un lector avisado –pero nadie en verdad lo está del todo,
resistirá a la tentación hermenéutica; en caso contrario no podrá evitar
preguntarse por lo que “encubre” esa prosa desprolija, la trivialidad de esas
situaciones. A uno y otro las narraciones de Felisberto los dejan sin
respuesta, tal vez porque no les pregunta nada. Uno y otro sienten, al fin, que
esas narraciones no fueron escritas pensando en ellos, que se escribieron,
quizá, pensando en nadie.
“En
aquel tiempo –recuerda el narrador-protagonista de Por los tiempos de
Clemente Colling– mi atención se detenía en las cosas colocadas al sesgo”.
En una posición semejante, al sesgo, debe situar el lector las narraciones de
Felisberto, si desea dialogar con ellas. Porque la comunicación directa le está
vedada (si persevera en buscarla, caerá en la mudez o, peor, en la
charlatanería) se le impone a ese lector el recurso a una palabra oblicua, sin
ilusiones de comprensión: se le impone el desvío. Escritas para nadie, “con muy
poca intención y con poco producto del pensamiento” (“Manos equivocadas”),
difíciles a causa de su extrema sencillez, las narraciones de Felisberto exigen
que se las interpele en el modo en que fueron escritas: distraídamente, como al
paso, casi con descuido.
II
Releo
los escritos inéditos de Felisberto sobre literatura. En una carta de la que se
desconoce el destinatario, encuentro esta frase que define su programa
narrativo: “Y trabajar literariamente –favorecido por lo que pueda haber de
ventaja en los pocos conocimientos– contra la literatura, contra las “Bellas
Letras”. Trabajar literariamente contra la institución literaria, contra la
declinación de la literatura en institución cultural. Para Felisberto, el
sujeto de ese trabajo literario, el narrador, no es un profesional de la
literatura, un especialista que conoce su materia y sabe cómo comportarse con
ella. Para Felisberto el narrador no es un literato. De este último, de sus
intereses y del modo –sublime– de su trabajo, tenemos en “La envenenada”
una representación irónica. Obsedido por el papel que debe desempeñar, lo que
los demás esperan que un hombre de su condición, “una gran máquina moderna del
pensamiento”, haga y diga, el literato de “La envenenada” solo da lugar en su
discurso a la ocurrencia de lugares comunes, de “formas hechas”. Dice
“infinito”, “espíritu”, “vida” y “muerte” allí donde se espera que un literato
diga cada una de esas palabras. Cede a las formas más vulgares de la metáfora y
la alegoría. Prepara su cara, lo que para los demás es –debe ser– su cara, y
sabe conservarla entera, porque se aplica sin descanso. Lo que no sabe ni puede
es sorprenderse. “Las sorpresas –dice Valéry, citado por Benjamin– atestiguan
una insuficiencia humana”. Y el literato, porque es siervo de su imagen, la de
un “ministro” de la Cultura, no puede permitirse ninguna clase de
insuficiencia: dueño de sí mismo, es un hombre que ya lo sabe todo sobre el
hombre, alguien a quien nada humano puede sorprender. Y sin embargo, cuando por
azar se encuentre con el azar, con el misterio inextricable de la causalidad y
la muerte; cuando la “realidad indiferente” venga a su encuentro, ese literato
sentirá que sus certezas vacilan. Entonces no será raro que se sorprenda por la
complicidad, contra su voluntad y ante su vista, entre sus pies, que se mueven
de un lado a otro, y sus ojos, que desde hace rato los miran. Ese será el
momento en el que el literato, olvidado de sí, se transforme en narrador; el
momento en el que comience a trabajar, “contra la literatura y las formas
hechas”, literariamente. Disponibilidad para lo incierto, deseo de lo
desconocido. Narrar, en Felisberto, es avanzar sin certezas, sin saber del todo
(e incluso sabiendo poco) cuál es el sentido de la marcha. Avanzar sin
propósito, desde un lugar cualquiera hacia cualquier otro, como quien camina
por la ciudad y se pierde porque entre sus pies y su cabeza los recuerdos abrieron
un abismo. A la atención siempre vigilante del literato, el narrador opone su distracción:
distracción de sí mismo, de su yo, para experimentar “el placer de la
impersonalidad” (“El vapor”); distracción de los otros, del mundo, para captar
“el sentido distraído de las cosas” (“El convento”). Cuando el
narrador-protagonista de “La casa nueva” busca definir su “juego”, encuentra
cómo decirlo: distraerse es un modo de estar atento “a la aparición de
sentimientos, pensamientos, actos o cualquier otra cosa de la realidad, que
sorprenda las ideas que sobre ellas tenemos hechas”. Distraerse es dar lugar,
entre las palabras, a la ocurrencia de lo sorprendente, lo imprevisible,
aquello que se sustrae a cualquier forma de conocimiento (filosófico,
psicológico o literario).
Las
narraciones de Felisberto son agramaticales: se desvían de la norma retórica,
no observan las reglas de la gramática del relato. En ellas, la intriga avanza
en forma desprolija, sin un comienzo y un final claros, a veces, incluso, sin
desarrollo. Parecen la obra de un artesano torpe, incapaz de ceñirse a un plan,
de imponer orden a sus materiales. Tal vez por eso nos desconciertan. Tal vez
por eso dan la impresión de ser borradores: textos inconclusos, a los que falta
corrección o desarrollo, textos que se dan a la lectura antes de tiempo.
Pero
esa falta de acabamiento, de conclusión, ese fracaso retórico es, en verdad, un
acierto narrativo. Es posible que el lector desee un relato perfecto,
construido según los principios de la compositio narrativa. Felisberto
desea (y dona) otra cosa. Felisberto desea realizar la aventura de narrar,
busca realizar la narración mientras se escribe, el movimiento de narrar
antes de que se detenga en una nouvelle o un cuento, antes de que muera.
“Pero es difícil hacer algo vivo con los muertos” (“Tal vez un movimiento”). A
un proyecto como ese (en el límite, imposible) cierta desprolijidad en la
escritura le es esencial. También le es esencial que el narrador no se deje
tentar por lo ya conocido. Escribir sobre lo que ya se conoce, escribir como ya
se conoce, detiene el movimiento. Se vuelve, porque nunca se lo abandonó, al
sitio del que se había partido: este soy yo, este es el mundo, esta la
realidad, esta la literatura. Narrar, para Felisberto, es escribir lo otro, lo
que no se sabe, lo desconocido. “Además –se anticipa el narrador-protagonista
de Por los tiempos de Clemente Colling– tendré que escribir muchas cosas
sobre las cuales sé poco; y hasta me parece que la impenetrabilidad es una
cualidad intrínseca de ellas; tal vez cuando creemos saberlas, dejamos de saber
que las ignoramos; porque la existencia de ellas es, fatalmente, oscura; y esa
debe ser una de sus cualidades. Pero no creo que solamente deba escribir lo que
sé, sino también lo otro”. Narrar es escribir lo otro, dejar que por el
movimiento de la narración lo otro se escriba. Distraerse, olvidar, para que en
su lejanía “intrínseca”, en su oscuridad “fatal”, las cosas que no se saben,
las cosas de “la vida y su misterio”, bajo una luz lejana, aparezcan.
III
Trabajar
literariamente contra las formas hechas. El comienzo de Tierras de la
memoria parece haber sido escrito para ilustrar, de un cierto modo, el
sentido de esta frase. “Una noche, cuando tenía catorce años, trepé salteados
los escalones que se amontonaban desesperadamente hasta llegar al paraíso del
teatro. Oiría por primera vez a un pianista célebre. Pensaba en el ‘esfuerzo’
que me costaba subir la escalera y lo que encontraría al ‘llegar’ arriba, se me
ocurrió la palabra ‘cumbre’ al imaginarme el paraíso. Y era porque los maestros
de piano, las mamás de los alumnos y los periodistas que elogiaban a los
célebres no tenían otro lugar común que ‘el esfuerzo para llegar a la cumbre
del arte”. A la seriedad del lugar común, fundado en la autoridad de los
maestros, las madres y los periodistas, la ocurrencia opone el juego (de
palabras), fundado en el equívoco. Dos fuerzas se disputen un mismo fragmento
de lenguaje. La frase que dice lo sublime del trabajo artístico es devuelta, en
esa lucha, a su literalidad más vulgar. Como una risa a destiempo, fuera de
lugar, la ocurrencia desplaza al lugar común. El lector, discretamente, sonríe.
O
se enamora de una mujer que parece una vaca, o es un caballo que se enamora de
una maestra: al protagonista de las narraciones de Felisberto le ocurren cosas
extrañas. También son extrañas las cosas que se le ocurren al narrador: metáforas,
comparaciones, recuerdos y conjeturas que agravan, asociándose unos con
otros, el misterio de las historias. Trabajar, literariamente significa, en
Felisberto, dejar, por el olvido de las “formas hechas”, de los lugares comunes
de la técnica narrativa, que la ocurrencia se transforme en procedimiento
dominante.
El
lugar común es, en el discurso, un lugar común a todos, un lugar en el
que todos (autor y lector) pueden encontrarse. Una cierta convención (el
discurso sujeto al desarrollo de la historia, por ejemplo), un cierto uso de
ella. La ocurrencia, por el contrario, significa un más allá de las
convenciones (que en Felisberto parece siempre un “más acá”), la invención de
un modo de narrar que nadie, ni el lector ni el autor, esperaba porque antes de
que ocurriese no existía.
Según
el diccionario –el viejo diccionario que volverá a serme útil–, la “ocurrencia”
es un “dicho o pensamiento” que se caracteriza por su originalidad, su sentido
de la oportunidad y su agudeza. Las ocurrencias de Felisberto son originales,
ya lo sabemos; ¿son también agudas y oportunas? Recordemos el comienzo de “El
balcón”. El narrador hace referencia a un barrio de una ciudad (siempre la
indeterminación en el comienzo de estas narraciones) que quedaba casi
abandonado en verano porque sus habitantes viajaban a una playa cercana. En ese
barrio había una casa convertida en hotel que solo ocupaban los sirvientes cuando
los inquilinos veraneaban. Si él se hubiese escondido detrás de esa casa
–conjetura el narrador– y hubiese soltado un grito, el grito se hubiese apagado
enseguida en el musgo. Es el primer párrafo de la narración y sabemos, porque
la hemos leído completa, que esta referencia a un hotel deshabitado y a lo que
ocurriría si el narrador gritase detrás de él es una digresión que la historia
no recupera luego en ningún momento de su desarrollo, que no hay “motivación
compositiva” que la justifique. Si se tratara de otro relato –un relato
policial, por ejemplo–, no faltaría más adelante una escena en la que alguien,
vanamente, con desesperación, gritaría en el fondo de ese hotel abandonado.
Pero a Felisberto no le interesa el suspenso, sí la suspensión. Esa digresión,
que nada anticipa, permanece flotante, como suspendida sobre la historia. Sin
función, marginada de cualquier estrategia retórica, muestra que el narrador,
desatendiendo al lector, a lo que espera, dice lo que se le ocurre, porque sí,
porque tiene ganas. Ni oportuna ni inoportuna (no hay ocasión o momento justo
en el que debería suceder) la ocurrencia muestra, en Felisberto, la fidelidad
del narrador a su deseo intransitivo de narrar.
Esconderse
detrás de una casa para soltar un grito; anotar esa ocurrencia al comienzo de
un relato. A quién se le ocurre. Aunque sonríe, como quien responde a la
travesura de un niño, el lector no logra disimular su desconcierto. Se imagina
la escena propuesta (alguien gritando a escondidas) y no es un niño, sino un mayor,
quien actúa. Lo desconcierta ese narrador que parece no tener inconvenientes en
mostrarse “travieso”, aniñado, un poco tonto. Lejos de la agudeza, del golpe de
ingenio, en las narraciones de Felisberto ocurren tonterías.
“Inexplicables tonterías”, como las que anotaba en su cuaderno de tapas
grasientas el narrador-protagonista de Tierras de la memoria. Leer a
Felisberto es apropiarse de ese cuaderno que el niño reservaba para el
testimonio de su intimidad. Perseverar en la indiscreción –el desconcierto lo
prueba– no es sencillo. Cuesta seguir el curso salteado de lo que se narra,
dejarse llevar de tontería en tontería, de ocurrencia en ocurrencia. Para saber
leer ese cuaderno hace falta –y es difícil conseguirlo– dejar de saber. “Sería
un fracaso –nos advierte Macedonio, muy cerca de Felisberto– que el lector
leyera claramente cuando mi intento artístico va a que el lector se contagie de
un estado de confusión”. El lector serio, educado, que sabe del placer de la
agudeza, no siempre está dispuesto para el goce tonto de la tontería. Tiene que
aprender a confundirse, a leer como quien camina dando pasos en falso. Quizá
entonces un ligero sobresalto, una leve sorpresa, le ocurra: a su modo, el
“misterio de la estupidez” (“El acomodador”) lo habrá tocado.
En
aquel primer viaje al extranjero, formando parte de un grupo de scouts, el
narrador-protagonista de Tierras de la memoria sentía que los mayores
hablaban a su alrededor como si él no estuviera presente. Lo mismo le ocurría
con otros chicos, incluso con otros más chicos que él. De estos, dice que “ya
se veía que iban a ser personas mayores”; de él, “que se quedaría menor para
toda la vida”. Contra el lugar común, “los chicos crecen”, el menor afirma que
su lugar será siempre diferente. En Felisberto, ser menor es un modo
“raro” de habitar el mundo de los mayores: sin ser un “vivo”, no ser tampoco
nada más que un “bobo”. Ser menor, en Felisberto, es estar, entre los lugares
comunes, fuera de lugar.
Aunque
ya no es un niño, juega como los niños, un juego que los mayores no comprenden.
Ese narrador que se quedó menor para toda la vida escribe una literatura, como
él, menor. Ser menor, en Felisberto, es un modo literario de habitar la
Literatura (mayor, con mayúsculas). Trabajar literariamente –volvamos a decirlo–,
según el ritmo extraño de las tontas ocurrencias, contra la Literatura. Ser
menor, también, es un cierto modo de habitar la lengua, de andar alrededor de
las palabras. “A veces [los mayores] se ponían de acuerdo a pesar de decir
cosas diferentes y era tan sorprendente como si creyendo estar de frente se
dieran la espalda o creyendo estar en presencia uno de otro anduvieran por
lugares distintos y alejados” (El caballo perdido). Ser menor es oír el
silencio que las “palabras fuertes” ocultan: revelar secretos, desenmascarar
equívocos. Sorprenderse por lo alejado que puede estar lo próximo, por lo
distinto que puede ser lo semejante. Saber, también, de la extrañeza de lo
propio. “La mayor angustia era sentir que en mi propia cabeza había palabras
que no eran mías; y que esas palabras componían pensamientos planeados por un
dueño extranjero” (“Pre-original de Tierras de la memoria”).
Hay,
entre los recuerdos que se narran en Tierras de la memoria, uno que ilustra el
uso que el menor hace de la lengua de los mayores –no hay otra–. “Una noche,
después de haber hecho los deberes, leí un libro en que un Bandolero iba por un
camino de abedules. Yo no sabía qué eran abedules pero suponía que fueran
plantas. Había dejado de leer porque tenía mucho sueño, pero iba a la cama con
la palabra abedules en los labios”. Al robo de esa palabra que dominó su
atención siguieron las conjeturas sobre el origen de los nombres. Entre las que
se le ocurrieron, la suposición de “que las gentes de antes ya tuvieran nombres
pensados y después los repartieran entre las cosas” fue la que resultó más
convincente para el niño. Si así fuese –pensó–, si las palabras hubieran
preexistido a las cosas que después nombraron, él “le hubiera puesto el nombre
de abedules a las caricias que hicieran a un brazo blanco: abe sería la
parte abultada del brazo blanco y los dules serían los dedos que lo
acariciaban”. La ocurrencia, feliz, puso al niño en movimiento: prendió la luz,
tomó su lápiz, su cuaderno y escribió: “Yo quiero hacerle abedules a mi
maestra”. Después sacó la goma, borró la frase entredormido y apagó la luz. A
la mañana siguiente, en la escuela, la maestra leyó, sin comprender, lo que el
niño había escrito y dejado a medio borrar. Lo interrogó con insistencia pero
no pudo saber, porque él estaba “empacado”, las razones de su acto. Al fin,
desistió. Una cierta privacidad, el cumplimiento de un deseo menor, se mantuvo
en reserva.
La
maestra no comprendió, no hubiese podido hacerlo, porque era el medio mismo de
la comprensión, la lengua, el que estaba fuera de sí. Porque no comprendió, no
pudo tampoco identificarse con el destinatario de la frase, no pudo reconocer
lo que de esa frase le concernía. Había que atreverse a abandonar la vía fácil
de la comunicación, a aventurarse por la más confusa, sinuosa, de la
ocurrencia.
Ser
menor es un cierto modo de habitar la lengua de los mayores. Jugar con las
palabras, confundirlas, ponerlas fuera de lugar para hacerle un lugar a lo
incomprensible, a un deseo singular. Nunca faltará la maestra que, desconcertada,
sancione la diferencia: “¡Qué niño más raro éste!”.
IV
Tierras
de la memoria parece consumar, por anticipado, el proyecto
narrativo que enuncia Saer en uno de sus “Argumentos”: “Una narración podría
estructurarse mediante una simple yuxtaposición de recuerdos. Harían falta para
eso lectores sin ilusión. Lectores que, de tanto leer narraciones realistas que
les cuentan una historia del principio al fin como si sus autores poseyeran las
leyes del recuerdo y de la existencia, aspirasen a un poco más de realidad. La
nueva narración, hecha a base de puros recuerdos, no tendría principio ni fin.
Se trataría más bien de una narración circular y la posición del narrador sería
semejante a la del niño que, sobre el caballo de la calesita, trata de agarrar
a cada vuelta los aros de acero de la sortija. Hacen falta suerte, pericia,
continuas correcciones de posición, y todo eso no asegura, sin embargo, que no
se vuelva a la mayor parte de las veces con las manos vacías” (“Recuerdos”).
El
narrador, un pianista pobre (alguien dirá: “un pobre pianista”), viaja desde
Montevideo a una ciudad extranjera, para formar parte de una orquesta de “mala
música”. Tiene veintitrés años y busca mejorar su “amarga realidad presente”:
acaba de perder el trabajo y su mujer, que deberá quedarse sola, está “en mitad
de una pasada espera”. Lo acompaña en el viaje otro integrante de la orquesta,
el “Mandolión”. Para evitar su presencia desagradable, el narrador-protagonista
esquiva el diálogo y se abandona a los recuerdos. Mientras viaja, recuerda.
Casi sin comienzo, inconclusa, la historia que se narra en Tierras de la
memoria es, además de fragmentaria, mínima. Nada sabemos de cómo prosiguió
aquel viaje, menos aún de cuál fue su conclusión; sabemos, en cambio, que
desconocerlo no tiene importancia (lo dijimos: interesa la suspensión, no el
suspenso). En Tierras de la memoria la historia es un pretexto, un
horizonte apenas delineado, como suspendido, sobre el que vienen a narrarse,
uno tras otro, los recuerdos. Recuerdos de la infancia, cuando el narrador
protagonista frecuentaba la casa de las dos maestras francesas, la Mayor y la
Menor, y convivía allí con inquietantes condiscípulas; recuerdos de un viaje
anterior, a Chile, formando parte de un grupo de scouts; recuerdos de la
estancia en Mendoza antes de cruzar la cordillera. Entre esos recuerdos, otros
menores, a veces ínfimos (como el recuerdo, ajeno, de aquella vez que un
tranvía estuvo a punto de ser arrollado por un tren, de la alegría de los
pasajeros que “abrazaban al conductor y le daban dinero”). Intercalándose, aquí
y allá, ensayos de reflexión sobre la música (un juego, una pasión, una
aventura), sobre la extrañeza del cuerpo “propio” y de las “propias” palabras y
sobre los pensamientos (los que se “visten de palabras” y los otros, los
“descalzos”). Por un juego de asociaciones que confunde, hasta anularlas, las
jerarquías significativas, los recuerdos se yuxtaponen unos a otros sin
someterse a ningún desarrollo, el desenvolvimiento de ningún sentido. Tierras
de la memoria no es una narración memorialista. No está dirigida a la
recuperación, por el ejercicio de la memoria, de una interioridad originaria.
Su movimiento no es el de la rememoración: desandar la línea del tiempo hasta
encontrar un pasado causa del presente. Sin comienzo y sin fin, desorientado,
en Tierras de la memoria se realiza el movimiento de recordar.
Suscitado
por el recuerdo del patio en el que la Menor de las maestras daba clase, ocurre
en la narración el recuerdo de una muchacha que, para dar lección, escondía
bajo la mesa, sobre su falda, un libro abierto. “Una tarde –recuerda el
narrador-protagonista– la maestra dijo que no mirara el libro. Yo me asusté. La
muchacha negó. La maestra le dijo que se parara. La muchacha obedeció
instantáneamente y separó los brazos del cuerpo para demostrar que no tenía
ningún libro. Tampoco se sintió caer nada en el suelo. Todos nos quedamos
extrañados. La chiquilina que tendría mi edad apareció en la puerta de la
cocina pinchándose la nariz con un tenedor. En un momento en que la maestra
tuvo que salir de allí, otra muchacha (esa sí que se empolvaba en grande, y los
pelos del bigotito aparecían entre los polvos como pinchos de pino entre la
arena de los médanos; era del Cerro; una vez la corrió un toro y ella para
poder disparar tuvo que levantarse su angosta pollera hasta la cintura), esa
muchacha le preguntó a la del libro cómo lo había hecho y la otra no explicó”.
Impersonal, porque no hay autor a quien atribuirlo, indiferente, porque para él
todo tiene la misma importancia, el movimiento de recordar entrelaza, como una
especie de “patch-work”, retazos de pasado. Una muchacha que hace trampas
cuando da la lección, otra que se pincha la nariz con un tenedor, otra que se
levanta la pollera para escapar de un toro: retazos de un pasado menor, poco
“memorable”, que el deseo (de recordar, de narrar, de las muchachas) anima.
“En
vez de profundizar, me quedo en la superficie, porque esta vez se trata de mi
“yo” (del Yo) y la profundidad pertenece a los otros” (Roland Barthes). El
narrador que no simula poseer las leyes del recuerdo y de la existencia desdeña
las convenciones de la autobiografía. Deja que el pasado, “su” pasado, se narre
en superficie, según el ritmo de los recuerdos que (se le) van ocurriendo.
“Una vez que yo estaba muy cerca de sus niñas –dice el narrador-protagonista,
recordando los ojos de una ‘señorita rubia’– vi reflejarse en ellas una lámpara
portátil –la bombita era sostenida, dicho sea de paso, por una mujer de bronce
bastante desnuda”. Todo en Tierras de la memoria se dice “de paso”, de
pasada, en forma desordenada e imprevista: en la forma en que los recuerdos van
ocupando al narrador. “Una vez…”, “Un día…”, “Una noche…” El movimiento de
recordar quiebra el desarrollo supuesto: dispersa el pasado, lo devuelve
fragmentariamente. Cada recuerdo, en su indeterminación, se narra como fuera
del tiempo, convertido casi en un episodio mítico (el episodio de un mito
menor: la infancia).
“Llamados
por alguna fuerza desconocida”, los recuerdos se entrelazan alrededor de una
ausencia que no dejan, como ausente, de señalar. Se trata del vacío que debería
ocupar el autor de los recuerdos: una subjetividad concebida como causa del
movimiento. En Tierras de la memoria, como en el juego de la sortija,
algo insiste, los recuerdos, y algo se sustrae: una representación del yo que
recuerda. Hablé aquí (si no con elegancia, apelando a una fórmula neutra, acaso
irónica) de “narrador-protagonista”. Esta figura que se va construyendo en la
narración fragmentariamente, de la que conocemos su relación conflictiva con el
mundo (su ser, “para toda la vida”, menor y angustiado); esta figura es solo el
espacio en el que los recuerdos se manifiestan como efectos de una causa
desconocida. El narrador-protagonista dice “yo”, se designa en lo narrado por
ese pronombre, pero el que recuerda es –para decirlo de algún modo, el de
Felisberto– un “yo más yo”. (La fórmula, encontrada en el Diario del
sinvergüenza, invita a la digresión. “Mi yo más yo”: el equívoco es
sorprendente. Allí donde se quiere nombrar la propia identidad en lo que tiene
de íntimo e irrepetible, no se hace más que multiplicar su falta. Dos “yo” son
demasiado –y demasiado poco– para representar un sujeto; dos símbolos
vacíos no alcanzan –y sobran– para dar nombre a quien recuerda). El que
recuerda siempre es otro.
Los
recuerdos tiran del saco del narrador-protagonista para que él los atienda;
vienen a su cabeza; aprovechan a entrar en su memoria. Y no solo llegan los que
él reconoce como propios: inexplicablemente, llegan también los ajenos, los que
“pertenecen a los sentimientos y a los intereses de otras personas”. En una
variación sutil del tópico de la “personificación”, Ana María Barrenechea
describe el acontecimiento de recordar en las narraciones de Felisberto como
una transformación de “predicados” en “actantes”. ¿Quiere decir que en esas narraciones
ya no hay hombres que recuerdan –hombres que poseen el recuerdo como uno de sus
atributos– sino recuerdos que se recuerdan en los hombres? Conviene
entonces, en lugar de “transformación”, hablar de aparición: aparición de algo
disimulado, algo que, en lo familiar, se disimula.
“Me
sorprendí mucho cuando me encontré con estos recuerdos y pensé que tal vez
podrían haber sido provocados por…”. La sorpresa testimonia una insuficiencia:
el narrador-protagonista de Tierras de la memoria no conoce la causa
(¿quién?, ¿por qué?) de “sus” recuerdos. Al acontecimiento de recordar, del que
es solo un testigo, llega, como cualquier otro, tarde, cuando ya ha ocurrido.
Entonces solo le queda el recurso a la conjetura. Quizá porque es un poco
“bobo” –para los otros y para sí mismo–, porque es el último en comprender y, a
menudo, finge haber comprendido: quizá por eso, se sorprende pero no se
inquieta, no demasiado, por la presencia de lo inesperado. El que lleva puesto
el “traje de vivo” seguramente hubiese reaccionado de otro modo: saberse siervo
y no amo de “su” pasado, saber que el pasado puede volver inexplicablemente,
sin que intervenga le voluntad, le hubiese provocado inquietud; sus fuerzas,
aquellas que necesita para luchar en el mundo, para someter a los otros, se
habrían debilitado. Pero el “bobo”, que está siempre como distraído, desea que
otras fuerzas lo animen: aquellas capaces de hacerlo olvidar del mundo y de sus
luchas, las mismas que revelan lo que en el mundo se disimula.
“Ahora
ya tenía que estar quieto ante el gran vacío del viaje y rechazar todas las
cosas que pretendían llenar ese vacío”. El mundo, del que el “Mandolión” es
aquí su representante, es para el narrador-protagonista de Tierras de la
memoria como una gran máquina de intimidación: la exigencia de mostrarse
como los otros esperan, la inminencia de un compromiso. Por eso él, que tiene
“menos memoria” que sus compañeros, prefiere “dormirse en los recuerdos”.
Mientras viaja al extranjero, se dispone para las ocurrencias (tontas, menores)
de lo extraño. Se vacía del mundo y del yo para que el recuerdo, como es su
costumbre, “sin anuncio previo”, inaugure otra función en su teatro.
Posdata
Así, más de uno soñará en cómo aprendió
a andar. Pero no le sirve de nada.
Ahora sabe andar, pero nunca jamás
volverá a aprenderlo.
Walter Benjamin, Infancia en Berlín
hacia 1900
¿Qué
nos devuelve de la infancia la memoria? ¿Qué vuelve de la infancia en los
recuerdos?
Transcribo
el último párrafo de El caballo perdido, quizá el fragmento más bello de
la obra de Felisberto, seguramente el que más me conmueve: “Pero yo sé que la
lámpara que Celina encendía aquellas noches, no es la misma que ahora se
enciende en el recuerdo. La cara de ella y las demás cosas que recibieron
aquella luz, también están cegadas por un tiempo inmenso que se hizo grande por
encima del mundo. Y escondido en el aire de aquel cielo, hubo también un cielo
de tiempo: fue él quien le quitó la memoria a los objetos. Por eso es que ellos
no se acuerdan de mí. Pero yo los recuerdo a todos y con ellos he crecido y he
cruzado el aire de muchos tiempos, caminos y ciudades. Ahora, cuando los
recuerdos se esconden en el aire oscuro de la noche y solo se enciende aquella
lámpara, vuelvo a darme cuenta de que ellos no me reconocen y que la ternura,
además de haberse vuelto lejana también se ha vuelto ajena. Celina y todos
aquellos habitantes de su sala me miran de lado; y si me miran de frente, sus
miradas pasan a través de mí, como si hubiera alguien detrás, o como si en
aquellas noches yo no hubiera estado presente. Son como rostros de locos que
hace mucho tiempo se olvidaron del mundo. Aquellos espectros no me pertenecen.
¿Será que la lámpara y Celina y las sillas y su piano están enojados conmigo
porque yo no fui nunca más a aquella casa? Sin embargo yo creo que aquel niño
se fue con ellos y todos juntos viven con otras personas y es a ellos a quienes
los muebles recuerdan. Ahora yo soy otro, quiero recordar a aquel niño y no
puedo. No sé cómo es él mirado desde mí. Me he quedado con algo de él y guardo
muchos de los objetos que estuvieron en sus ojos; pero no puedo encontrar las
miradas que aquellos ‘habitantes’ pusieron en él”. Hay en éste párrafo algo que
excede lo elegíaco, algo más que el lamento por la pérdida irremediable del
pasado. Hay también la afirmación de los límites de la memoria, el
reconocimiento de sus imposibilidades.
Ni
la cara de Celina, ni la lámpara que ilumina su sala, ni el piano que la habita
son ahora, representados en la memoria, lo que antes fueron en su presencia infantil.
El que recuerda siente que esos objetos que vienen de su pasado no le
pertenecen. La memoria guardó durante años la imagen de esos habitantes,
conservó cuidadosamente sus representaciones, pero en esos años –acaso en un
instante, o menos, de esos años de crecimiento – se perdió para siempre el modo
en que el niño los miraba. El que mira hoy, con los ojos de la memoria, no es
el que miraba entonces, con los ojos de un niño. Un abismo de tiempo se abrió
entre ellos. Y la infancia, la propia infancia, se ha vuelto ajena. El que se
la representa por la memoria sabe que lo que se ofrece en esas imágenes, lo
único que él posee, no es lo que ocurrió. Para que esos objetos volviesen a ser
lo mismo que eran en la infancia, para que fuese posible reencontrar el modo en
que miraban al niño, habría que volver a mirarlos como el niño los miraba,
verlos de nuevo con ojos de niño. Soñar con poder hacerlo no servirá de nada.
¿Cómo representar lo que nunca fue ni estuvo presente?
Miro
jugar a un niño. Se demora en uno de esos juegos que a los mayores nos parecen
tontos. La escena, de la que no puedo apartar la vista, desencadena complejos
pensamientos sobre la infancia y los juegos. Ajeno a todo, el niño juega, sin
saber, ni estar interesado en saberlo, qué es la infancia y qué son los juegos.
Recuerdo que yo también, a solas, en las interminables tardes de verano, jugaba
el mismo juego. Recuerdo lo bien que lo pasaba, pero no puedo recordar los
matices de aquella vivencia gozosa: ¿diversión?, ¿alegría?, ¿acaso felicidad?
Para quien ya es mayor, la experiencia de la infancia, de la propia infancia,
está perdida: ya no sabe qué es jugar como un niño, qué es mirar al mundo,
mirarse uno mismo, con los ojos de un niño. Ya no lo sabe, nunca lo supo. La
niñez y la reflexión se excluyen; la infancia ocurre fuera del saber y la
comprensión. El niño nunca sabe que es niño, qué es ser niño. Cuando cree
saberlo ya pasó, ya es tarde, ya es mayor. La infancia no ocurre nunca, nunca
se es niño. O quizá, mejor: la infancia solo ocurre para los mayores, que la
miran desde fuera nostálgicos o resentidos, no para el niño que, sin saber(se),
la vive. Después de agotar la reflexión sobre los secretos mecanismos del
recuerdo, el narrador-protagonista de El caballo perdido, no sin pesar,
llega a saberlo: no es él, el que hoy recuerda, el que estuvo antes presente en
su pasado: la propia infancia, sin ser de nadie, es siempre ajena. De eso que
no se supo a sí mismo, que nunca fue ni estuvo presente ante sí mismo, la
infancia, tal como misteriosamente ocurre; de eso, la memoria no retiene nada.
Las imágenes que conserva celosamente, como piezas de un inapreciable tesoro,
viven del olvido, del desconocimiento. Solo en el recuerdo, en el acto
inexplicable de recordar, algo de lo que debió haber sido la infancia, al menos
algo, puede volver.
Animados
por el impulso de una fuerza extraña, los recuerdos irrumpen en la conciencia.
Llegan, confundiéndose unos con otros, recuerdos significativos y recuerdos que
parecen insignificantes. ¿Por qué son estos los que ocurren?, ¿por qué estos y
no otros? ¿Quién los envía como mensajes indescifrables, desde el pasado? Aquí,
en la enunciación de la sorpresa, en la aparición de preguntas para las que
todavía no hay respuesta; aquí, vuelve la infancia. Algo de lo que el niño
sintió entonces, entre las imágenes, participando de su mudez, se
repite. Imposible decir qué es, fijar, con una palabra mayor, la identidad de
ese afecto infantil. Habría que volver a ser… y ni siquiera. Pero si esas
imágenes regresan, y lo hacen con insistencia, sus razones tendrán.
La
infancia, misteriosa, regresa como misterio. La vía para la ocurrencia de
conjeturas queda abierta. Será mejor entonces evitar cualquier afirmación y
resignarse a desconocer eso tan íntimo. Aceptar, como lo haría un niño
–es un modo (mayor) de decir–, la presencia intratable del misterio.
***
Refutación
- César Aira
Giordano
examina la obra de Felisberto Hernández siguiendo los meandros de su
sensibilidad de lector, en busca de las causas que producen determinados
efectos. El examen se cerraría en circuitos perfectamente estériles si no
buscara además, y sobre todo, un cierto sistema de causas concatenadas
destinado a producir siempre, en todo lector, el mismo efecto. De este efecto
se postula su singularidad, y se lo llama “Felisberto Hernández”. Pero también
se lo puede llamar “Saer”, e inclusive “Giordano”. Y la lista queda abierta. El
autor en cuestión es una singularidad genérica. Una mitad está ocupada por un
individuo, Felisberto Hernández, la otra por todos los lectores; por el
reverso, una mitad está ocupada por todos los escritores, la otra por un lector
único o una sensibilidad peculiar. El trabajo del crítico consiste en
reconstruir estas disposiciones, tanto en un momento dado (la lectura) como en
su movimiento incesante (la escritura). La primera parte ya está hecha, es el
canon de lectura que aquí se llama “retórica clásica”: la segunda parte obedece
a una estrategia reactiva, de transgresión o desviación. Felisberto Hernández
no es un caso particular de esta estrategia, sino su ocurrencia original y su
consumación ultima. De otro modo, si su particularidad se viera invadida por un
concepto, entraría a la zaga de este toda la retórica clásica y el lector se
vería despojado de su sensibilidad a cambio de un automatismo de
reconocimiento. El proceso se congelaría en momentos, y el trabajo del crítico
perdería su productividad. De modo que el objeto de Giordano no es una obra, ni
un autor, sino un procedimiento.
El
procedimiento de Felisberto Hernández consiste en narrar de tal modo que las
historias resultantes no se cosifiquen en la percepción del lector; es decir,
que no haya “historia resultante”, que la narración quede suspendida en su
propio procedimiento.
Aquí
la ontogénesis es la filogénesis al revés. En el tiempo, primero hubo
narraciones, después hubo un arte de narrar; practicado a lo largo de siglos,
este arte terminó cristalizando en una retórica funcional cuyo objeto es
producir narraciones que sean identificadas como tales, vale decir que puedan
entrar en el mercado de las narraciones y circular en la sociedad como moneda
aceptada de cambio.
Evitando
esa retórica, transgrediendo sus leyes, podría lograrse una narración en acto
que no se sustantivice como narración-cosa; lo que se ganaría con esto sería un
arte que siga siendo arte aun después de acabado y publicado, un arte que no se
cierre en forma de producto y siga siendo producción por siempre. Lo que se
ganaría a su vez con esto es menos fácil de determinar, pero puede englobarse
en las estrategias de resistencia al modo de producción entendido como
determinación histórica; hoy equivale a la postulación del arte como un trabajo
resistente a la cosificación, un trabajo que derrota a sus resultados y queda
adherido definitivamente al gesto del artista, quien en cierto modo se eterniza
en ese gesto, sorprendido como en una instantánea móvil en pleno proceso. Lo
que se levanta aquí contra la alienación vampírica en cosas y fantasmas es una
especie de mito o programa de la eterna juventud, de la inmortalidad. Y ni
siquiera sería la inmortalidad personal del artista, que así habría caído en la
trampa de la cosificación de sí mismo, ya no de sus productos, sino una
inmortalidad generalizada y al alcance de todos, ya que el proceso, al quedar
expuesto, pasaría al dominio público.
Un
arte que funcione como el de Felisberto Hernández sique funcionando en la
realidad presente, la única que por su labilidad imprevisible posterga la
reificación de sus productos. Más que eso, un arte así trae a la existencia un
mundo-arte, hecho por todos. Si la acción permanece en la realidad (si no abre
huecos entre causa y efecto, intención y resultado, producción y producto), su
eficacia está asegurada. Tratándose de Felisberto Hernández, estamos hablando
del arte más grande, de la mejor literatura; y, viceversa, se trata de una
realidad plena, plenamente coincidente consigo misma, como en una utopía.
El
procedimiento de Felisberto Hernández consiste en demostrar, con pacífica neutralidad,
que el objeto de la narración, vale decir el pasado, conserva un quantum
de independencia respecto de la representación. Esta es inadecuada entonces,
por poco o por mucho, no un espejo sino algo así como una alegoría imperfecta y
optativa del objeto representado.
El
pasado es en última instancia la infancia. Aquí el objeto coincide con el
sujeto: “la infancia no existe”, dice Giordano, porque es un objeto
memorialístico, un simulacro de objeto hecho de coagulación de subjetividad. El
presente madura cuando la realidad se hace comercio de mediaciones cosificadas,
pero la infancia del sujeto fue la madurez de los demás, la madurez del mundo.
La infancia, si existiera, sería una percepción libre, en proceso, no
reificante. Es un mito, por supuesto, pero como todos los mitos, productivo. Es
el objeto a narrar que haría posible por contaminación (esas cosas pasan en los
mitos) una narración libre, en proceso, no reificante. El objetivo de la
narración realizada, la que hizo en definitiva Felisberto, es demostrar que la
representación no puede superponerse a la realidad.
Por
la negativa el procedimiento de Felisberto Hernández demuestra que la narración
obediente a la retórica clásica representa una realidad alienada e infeliz, más
que representarla, la engendra, trabaja del lado de las fuerzas alienantes y
aniquiladoras. El primer efecto de la narración clásica es separar al sujeto de
la realidad, es esta la que se objetiviza excluyendo al sujeto, como “realidad
cruel”, como “vida breve”, etc. Saliendo de esa retórica, como lo hizo
Felisberto, sujeto y objeto se funden en un proceso en presente. El yo se
disgrega en alternativas suspendidas, y el objeto, la obra de arte se
manifiesta como acción; esto último puede hacer pensar en la autorreferencia,
cuando más bien se trata de autoproducción. Autoproducción de una mediación, la
memoria, a la que Felisberto somete a toda clase de torsiones, que son las que
hacen en definitiva su estilo.
Hasta
aquí más o menos la argumentación de Giordano. Antes de ensayar una refutación
vale la pena señalar que Barthes, referencia principal de Giordano, se vuelve
en contra de uno de sus puntos principales. Un ejemplo con el que Giordano
ilustra la transgresión felisbertiana a la retórica clásica del relato es ese
follaje que amortiguaría un grito al comienzo del cuento “El balcón”. El dato
no es retomado por el autor, como lo haría típicamente un novelista policial.
Queda suelto. Es la narrativa en acción, acumulativa, de sentido suspenso,
etcétera. La mención de la novela policial no es solo persuasiva; el género es
la hipermanifestación de la retórica del relato, y su piedra de toque en buena
medida. La eficacia de un relato no tenemos más remedio que medirla por su
grado de cercanía al relato de género. Esa es la eficacia del producto, en todo
opuesta a la eficacia de la realidad que persigue Felisberto.
Muy
bien. Pero ¿qué haría Barthes con ese dato del grito al comienzo de “El
balcón”, si sometiera este cuento a un análisis como el de S/Z? Lo
último que se le ocurriría sería dejarlo sin función; de hecho, le encontraría
varias. Y aun cuando prefiriera no registrar ninguna, le daría una “función
cero” con lo que el dato quedaría más firmemente catalizado que con diez
funciones perfectamente establecidas. (Entre paréntesis, es sugestivo que
Felisberto Hernández haya usado el mismo recuso del grito inaudible al comienzo
de otro cuento, “Las hortensias”).
Lo
que demostró Barthes en S/Z fue que la retórica clásica del relato actúa
siempre, y es invencible. Todo trabajo de relato se aliena siempre en un relato
mercancía, conclusión melancólica a la que solo podría escapar una lectura con
blancos de atención, agujereada. Aquí y allá el mismo Barthes propuso una
utopía de lectura de ese tipo, infantil (y recurrió para ello a Proust).
Que
Giordano está dejándose llevar por una ilusión es evidente a simple vista, y
casi previo a sus argumentos. Felisberto Hernández es una moneda de cambio con
la que nos manejamos perfectamente; es un clásico, así sea un clásico uruguayo;
sus relatos han sido recuperados por una retórica que pudo actuar sobre ellos
como máquina cosificadora, que quizás estuvo actuando sobre ellos desde el
comienzo, desde el momento en que se escribían, o un instante después. Como
Orfeo, Felisberto estaba conminado a no mirar atrás, pero le era imposible
obedecer porque iba caminando de espaldas. Lo que escribió tiene sentido, y no
hay más que decir.
Sin
embargo, hay algo más que podría decirse. La ilusión que transporta a Giordano
es algo distinto de un whishful thinking. No opera sobre un objeto,
transformándolo a voluntad; para ello debería haber renunciado a ver en la obra
de Felisberto algo previo al objeto, es decir debería haber renunciado a su
ilusión. Lo que hace es montar su propia ilusión sobre otra, creada por su
lectura, y llevar ambas por un camino de transformación, de mutación de teoría
en práctica y práctica en teoría. Pero queda en pie el hecho de que todo es una
ilusión.
Lo
que está en juego es la categoría de clásico a la que puede aspirar Felisberto
Hernández. Clásico uruguayo, clásico menor, clásico moderno. El clásico a secas
es fenómeno puro, fenómeno social, objeto de relectura y generador de retórica.
Deja atrás, en su fetichización, toda acción, aun la acción representativa de
la que en lo sucesivo da los parámetros. Supera la realidad suplantándola.
Las
calificaciones de lo clásico constituyen la aventura modernista. La gran
ilusión modernista, en la que Giordano se embarca, consiste en poner en lugar
de la representación un procedimiento representativo. En última instancia, es
una ilusión de autonomía. ¿Qué quiere el artista modernista? Desprenderse de un
régimen de circulación de productos retrocediendo lo suficiente en el proceso
de producción como para encarnar este proceso, biográficamente. Si la
literatura es para el hombre moderno, parafraseando la caracterización que hace
Marx del capital, “no una cosa, sino una relación social entre personas mediada
por cosas”, la ilusión modernista pretende eliminar la mediación, sobrellevando
todos los riesgos de desconcierto que implica este enfoque abrupto. Es
indicativo de sesgo anti-cosificación del modernismo el hecho de que el
apartamiento actual de la ideología modernista no pueda tomar otra forma que la
de un consumismo cultural exacerbado.
Pero
la obra modernista se cosifica, se aliena y se fetichiza. En este proceso
teoría y práctica vuelven a separarse, y debe intervenir el crítico para
restablecer la unidad perdida. El despliegue del procedimiento original, del
mito personal del artista, disuelve por segunda vez las mediaciones que son las
obras de arte cristalizadas en la mirada de Orfeo. Para disolverlas, el crítico
ha debido restituirlas, y esta restitución es un divorcio de teoría y práctica;
metodológico, provisorio, pero también definitivo.
Es
el procedimiento mismo, o el artista como fantasma, el que tiende a la
autoconsciencia que lo constituye. No puede hacerlo sino por medio de una
autonegación, para realizar la cual elije al crítico ilusionado.