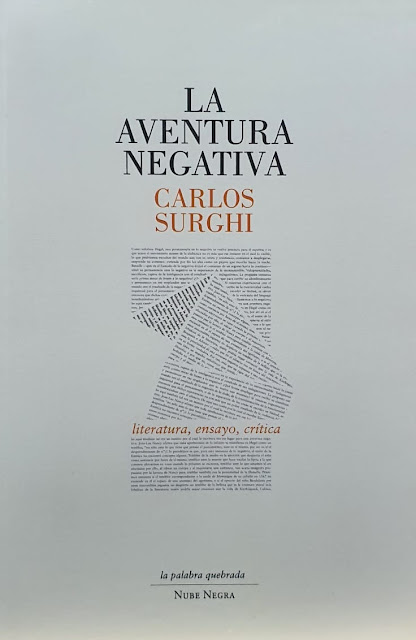El ensayo o la forma oscilante de la consciencia infeliz. A propósito de La aventura negativa de Carlos Surghi - Juan B. Ritvo
[Noticia:
el siguiente texto fue leído en la presentación de La aventura negativa el
4 de agosto de 2023 en la Feria Internacional del Libro de Rosario]
Cuando cada poema nace, todo discurso desaparece
Rubén Sevlever
El
libro de Surghi está precedido por un epígrafe de La fenomenología del
espíritu de Hegel, el que sin duda es esencial porque viene a transformar
la habitual dualidad que se atribuye al ensayo, entre el arte y el concepto,
entre la autonomía formal plena y libre y la sumisión al método combinatorio y
experimental, en una estructura triádica: arte, concepto y negatividad.
Transcribo
la frase de Hegel: “El espíritu es potencia solo cuando sabe mirar de frente
a lo negativo y cuando saber permanecer en lo negativo”.
Pero
en el texto de Surghi, la negatividad tiene un lugar ajeno a la potencia de lo
negativo de Hegel; un lugar que define por entero el arco complejo de la
contemporaneidad.
Es
no solo la negatividad sin síntesis –es decir, la negación de la negación– sino
una negatividad que está imposibilitada, en su raíz, para superar la
infelicidad y el desgarramiento.
Lo
negativo no es algo que buscamos (o si lo buscamos no es eso lo que importa):
lo negativo es aquello con que nos topamos: lo negativo erosiona el
concepto sin que podamos, no obstante, reemplazarlo por algún peregrino saber
místico; en el avance de un método ametódico –digo, para retomar expresiones de
Adorno que Surghi cita y analiza– el concepto sigue ahí, gangrenado por esa
gema dolorosa que es la vida; y lo que se le opone, llamémoslo como queramos,
experiencia, deslumbramiento estético, singularidad irreductible, se desliza
como arena entre las manos si no recurrimos a un metalenguaje que apele a esa
universalidad que es la cruz del
concepto porque siempre está habitada por un exceso y un defecto; no hay universalidad
sin un accidente que la descomplete o deshaga sus lazos.
Si
queremos retomar la terminología del psicoanálisis, lo negativo encarna un trauma
intelectual – lo cual no implica, en absoluto, que deje de complicar al cuerpo.
En
el ensayo dedicado al joven Lukacs, remite con un notable sentido de la
oportunidad, a los Diarios que este escribió entre 1910 y 1911.
Surghi
señala: “A grandes rasgos, cada anotación da cuenta de cómo su autor se
debate entre el sentimentalismo de la impresión y el deseo del concepto, pues
de un lado el sensualismo del mundo se disuelve en la ascesis de la escritura
como obra, y del otro lado, la obra naufraga frente a las inclemencias de la
vida”.
Señalamiento
que es como un eco de lo que afirma sobre Adorno, en un texto cuyo título dice
claramente hacia dónde se dirige: Adorno: la lección del ensayo, como si se
evocase aquella célebre “La lección del maestro” de Henry James: “… desde ya
salta a la vista la ausencia de fundamento, el carácter pasional y la fácil
acusación de una falta de seriedad en el sujeto que oscila entre el rigor
inobjetable de la ciencia y la libertad sublime de la creación artística”.
Destaco
el vocablo “oscilación” porque es el que mejor define ese movimiento vacilante
y sin embargo persistente entre literatura, filosofía y vida; vacilación que se
explica, al menos en parte, porque de esos tres términos, la vida es algo
heterogéneo, algo que en ningún caso se puede alinear a secas con los otros
dos.
Es
que si el ensayo, recuerdo expresiones de Surghi, se orienta hacia lo efímero,
lo vago, lo impreciso, es porque allí intenta aprehender esa juntura mítica, en
definitiva, entre la experiencia inmediata y la mediación del concepto.
En
este respecto, Surghi no ha dejado de mostrar la diferencia entre el primer
romanticismo, el de Jena, y el momento de la juventud de Lukács, vieja y
decadente desde el punto de vista de aquel movimiento que hizo nacer las
determinaciones intelectuales que hoy siguen definiéndonos.
En
el mundo del Lukács joven, tan en oposición al último Lukács, el mundo de la
novela decimonónica, los dioses ya no rigen, y el héroe problemático vive del
lamento y de las empresas que carecen de todo final armónico.
* * *
En
el ensayo sobre Kierkegaard, destaca Surghi que la vida tiene una
característica notoria, tan notoria como inabordable: su indistinción.
Sin
duda, cuando subraya esto, Surghi está de alguna manera concernido por Bataille
y su pasión por lo continuo, pero también es
cierto que el propio Kierkegaard, con su acento en el carácter
vivido de las ideas –tan vividas como
vívidas–, con su acentuación de la carnalidad de las ideas, establece un muro
de opacidad entre singularidad y singularidad, de modo tal que las totalidades
universales se alejan, se tornan problemáticas, justificando así que a la
experiencia, en lo que tiene de inasible por el lenguaje, se la remita a la
“gema rara” de César Aira, al punto de apatía de Sade –asociación sorprendente pero iluminadora– a la voluptuosidad de
Bataille, a lo sagrado del propio Kierkegaard.
En
este recorrido por la trama negativa que habla de aventura, es decir, de juego
y de riesgo, no podía faltar Baudelaire.
Baudelaire
está anclado, a su modo anacrónico, al presente; es la pasión por el presente
la que mantiene a raya a la melancolía y, agreguemos, al odio, ese odio que
esplende en las páginas póstumamente recogidas y denominadas Pobre Bélgica.
El
presente –ese presente que Baudelaire acechaba en los salones de exposición– es
justamente el presente que falta.
(Al
margen: ¿No fue acaso ese gran crítico llamado Louis Marin, quien declaró que
el presente de la enunciación es un presente vacío?)
Aquí
resplandecen, una vez más, los vínculos que no son de subsunción entre lo
particular y lo general. Para Baudelaire, la belleza, que está, gracias a sus
caracteres de extrañeza, de imprevisión, de algo que se gesta en el presente
pero solo para que pueda ser apreciada en el porvenir, nunca puede reducirse a
la universalidad que el filósofo ha buscado y busca sin hacer pie firme en ese
páramo que no parece hecho para el ser humano, siempre incapaz, gracias a las
limitaciones del lenguaje, de aprehender las nociones de génesis y de causa
motriz.
En
uno de los mejores ensayos del libro, el dedicado a Blanchot, Surghi cita la
frase que resume la paradoja blanchotiana: “La palabra me da lo que
significa, pero antes lo suprime”.
Y
digo paradoja no solo porque el poder del lenguaje consiste en aniquilarse a sí
mismo al tiempo que aniquila lo que significa, mientras declara, a contrario de
Heidegger, que el Ser es inhabitable, sino porque la aniquilación del referente
lo hace subsistir de un modo encarnizado, en alianza con la irrepresentable
muerte.
Así
cita el relato de Blanchot Aminadab que entra en contrapunto con el
amor, con la pasión intensa de Baudelaire por el esquivo presente. Justamente
Aminadab remite a un pasado que ha sido borrado y justamente por ello, las
huellas subsisten, casi ilegibles.
¿Qué
ha ocurrido antes? Es esta una pregunta tan temible como la que podríamos
formular con respecto al futuro: ¿Qué vendrá después?
“Si
el sentido es entonces lo que falta –comenta
Surghi– es porque tal vez sobran palabras como modo inadecuado de llenar el
vacío que siempre preocupa”.
Más
adelante evoca la mirada de Orfeo, momento culminante no solo del Espacio
literario, obra en la cual ensayo y literatura se funden hasta volverse
indistinguibles, sino de toda la obra de Blanchot: Eurídice, como el objeto
imposible del canto, desaparece no una, sino dos veces. Y no obstante, existe
solo en su desaparecer; la literatura, en Blanchot y en la tradición que en él
culmina –tradición que incluye taxativamente a Flaubert quien anheló escribir
una obra sin tema, una obra perfecta acerca de nada– hace de la literatura algo
extraño, total y definitivamente extraño: algo que en virtud de lo que por
convención llamamos estilo, existe en tanto desaparece, como si dijéramos
existe sin existir, contradicción ilevantable porque cualquier poeta, cualquier
narrador, está condenado a producir un mundo de sombras que revive cuando el
lector cae sobre estos textos, para volver a su muerte textual cuando el libro
se cierra.
El
poeta, el narrador, en la incertidumbre, dan vueltas y vueltas a los giros del
lenguaje, en la búsqueda insensata de la palabra adecuada e imprescindible, a
pesar de saber que todo lo que empeñosamente se escribe lleva el sello de la
contingencia y que la lengua exacta abre las puertas de la incertidumbre.
Entonces
he aquí repetida la eterna paradoja: la literatura consiste en su muerte, en su
desaparición; más la muerte se torna absolutamente irrepresentable, como la
experiencia de algo de lo que carecemos de experiencia, y la literatura, está
custodiada por palabras que permitirán que la desaparición sea una forma de
aparición –que es, dicho sea de paso– la forma más enrevesada y verdadera de
definir a la subjetividad.
Surghi
cita el párrafo clave en el cual Blanchot, con un ardor seco y casi alucinado,
define el lugar de Eurídice, cifra de la obra imposible: Orfeo quiere
contemplar a Eurídice no cuando es visible, sino cuando es invisible, y no como
la intimidad de una vida familiar, sino al contrario, como la extrañeza que
excluye toda intimidad, como una vida que encarna en sí la plenitud de su
muerte.
* * *
El
ensayo dedicado a Walter Benjamin, merece ser destacado porque se rehúsa a
hacer de este lo que habitualmente se hace: una suerte de metafísico esotérico
y de teólogo mesiánico.
Sin
duda, ambas dimensiones no le eran extrañas, pero el valor que hoy nos cautiva
depende de otra cosa, de la promesa de felicidad que engendran las
reminiscencias de los nombres cuyo microcosmo remite, constelación tras
constelación, al macrocosmo que la filosofía, en sus orígenes, procuraba
aprehender.
Constelaciones
enigmáticas que buscan, ante todo, la concreción: concreción de una obra
literaria, de un pasaje vidriado, de una ciudad infinita que rehúsa, una y otra
vez, los dispositivos usados para captarla.
Surghi
ha puesto el acento en la dispersión temática notoria en la obra de Benjamin:
además de sus favoritos Proust, Goethe, Kafka, Baudelaire, figuran textos sobre
Julian Green, Leskov, la novela policial, su gigantesca y polifacética e
inabordable obra sobre los pasajes de Paris, sin necesidad de mencionar una
variedad nada desdeñable de experimentaciones con textos breves que alternan la
mención aparentemente caótica del surrealismo, con las evocaciones en un estilo
más tradicional del Berlín decimonónico.
Claro:
Benjamin suponía que ese constelado movimiento centrífugo tenía una unidad
secreta y recóndita, esa unidad que es la unidad del poema.
* * *
La
última sección del libro, irónicamente bautizada por el propio Surghi “escuela
rosarina”, titulada formalmente Prolegómenos a una addenda, o la Escuela
Crítica Rosarina, duplica la ironía con el uso de vocablos tan
universitarios como Prolegómenos o addenda; está dedicada, sucesivamente
a Sergio Cueto, Juan Ritvo, Nicolás Rosa y Alberto Giordano.
El
impacto de la ironía –una escuela supone, cuanto menos, un Maestro y la
multitud de sus discípulos, que reiteran pulcramente el solfeo de los rollos de
la Ley, cosa que aquí, evidentemente, no hay– disminuye largamente si se
advierte que Surghi, a propósito de estos autores evidentemente próximos entre
sí y con él, continúa con las preocupaciones, temas, obsesiones, que dominan la
primera parte.
Ligar
el nombre de una ciudad a una obra es una empresa peregrina y condenada de
antemano al fracaso metodológico: ¿cómo pasar, pongo por caso, de la Viena
finisecular a la obra de Freud, o de Wittgenstein, y no hablemos de la escuela
dodecafónica de Schönberg?– lo que es más: ¿cómo establecer vínculos de parentesco
profundos entre estos universos artísticos y científicos establecidos
genéticamente por el nombre y la historia urbana?
Todo
esto es cierto; no es menos cierto que unir el nombre de una ciudad
amada/odiada a una obra, la que fuera, le otorga carne y fábula a esa misma
obra; razón por la cual nunca renunciamos a establecer dudosas constelaciones
que, en definitiva, nos introducen en el mito de la apoteosis y el derrumbe
urbanos, tan ligado a la literatura de nuestros tiempos.
A
fin de cuentas, Onetti, Faulkner, Joyce, consagraron o una ciudad de ficción,
(¿pero todas no lo son, acaso?) o la realidad grisácea de una ciudad de
provincia.
Pero
bueno, esta es otra historia.