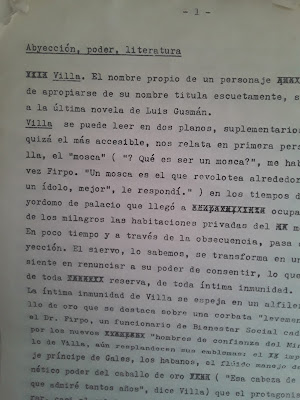Abyección, poder, literatura – Juan B. Ritvo
[Noticia:
El siguiente texto, inédito hasta la fecha, fue leído en Noviembre de 1995 en
la presentación pública de Villa de Luis Gusmán en Rosario].
I
Villa. El
nombre propio de un personaje incapaz de apropiarse de su nombre titula
escuetamente, sin ecos ni evocaciones, a la última novela de Luis Gusmán.
Villa se
puede leer en dos planos, suplementarios entre sí. El primero, quizás el más
accesible, nos relata en primera persona la historia de Villa, el “mosca”
(“¿Qué es ser un mosca?’ me había preguntado alguna vez Firpo. ‘Un mosca es el
que revoletea alrededor de un grande. Si es un ídolo, mejor”) en los tiempos de
López Rega, el mayordomo de palacio que llegó a ocupar junto con su corte de
los milagros las habitaciones privadas del monarca.
En
poco tiempo y a través de la obsecuencia, pasa del servilismo a la abyección.
El siervo, lo sabemos, se transforma en un ser abyecto cuando consiente en
renunciar a su poder de consentir, lo que equivale a despojarse de toda
reserva, de toda íntima inmunidad.
La
íntima inmunidad de Villa se espeja en un alfiler de corbata, un caballo de oro
que se destaca sobre una corbata “levemente azul” que lleva el Dr. Firpo, un
funcionario de Bienestar Social cada vez más desplazado por los nuevos “hombres
de confianza del ministro”; antiguo ídolo de Villa, aun resplandecen sus
emblemas: el implacable corte del traje príncipe de Gales, los habanos, el
fluido manejo del francés y ese magnético poder del caballo de oro (“Esa cabeza
de caballo reluciente que admiré tantos años”, dice Villa) que el protagonista
se habrá de enterar, casi al culminar la novela, que es replica de dos
pisapapeles de bronce veneciano que son réplicas de los caballos de San Marcos.
Cuando
Firpo se suicide, Villa se apoderará del alfiler, una de las poquísimas cosas
de las que se ha apropiado en su vida. “Lo tomé entre las manos -dice. Pensé
que de alguna manera me estaba destinado, que no era un robo, que nadie lo
reclamaría, que sólo yo vivía pendiente de ese caballo. Era mío, nadie más
tenía derechos sobre él. Me lo llevé conmigo, era el único que me quedaba”.
Cuando
casualmente y ante Villalba, su nuevo amo (“Villa es parte de Villalba” comenta
este, sarcásticamente) deja caer el alfiler, su objeto más íntimo queda
expuesto a la luz más cruda e inapelable; sórdidamente, los restos de su deseo
se manifiestan allí para que cualquier voluntad ávida disponga de ellos. Así
Villalba y los que eufemísticamente son denominados “hombres del ministro”
(esto es, torturadores vocacionales) disponen de su miedo, como quien dispone
del poder de cortar la respiración. Así, si los llamados pactos de sangre
establecen la hermandad en el horror, la extracción de lo más íntimo del
sirviente, establece el vínculo de abyección entre el verdugo y su sirviente,
relación desigual que el verdugo instrumenta a la perfección, puesto que sabe
sin vacilar, él que es pura avidez de la mirada intrusiva, de dónde lo tiene
tomado a su súbdito, de ese lugar del éste, en definitiva, ha hecho cesión
absoluta.
“Mujica
no había dicho ni una sola palabra, pero cuando habló sentí que el mundo se me
venía encima.
-
Alguien como usted, doctor, capaz de robarle a un muerto porque sabemos que se
quedó con el alfiler de Firpo como nos contó Villalba, debe ser un hombre de
valor…
Villalba
me había delatado. La cabeza de caballo me dejaba en sus manos. Ellos tenían
razón: yo me encargué de internar el enfermo y ellos se ocuparon de la
policía”.
II
Pero
hay un momento del colapso de Villa más terrible aún: cuando entrega algo
precioso –tan precioso que incluso llegaría a condenarlo– y el receptor se
rehúsa a recibirlo. Al llegar, tras el golpe militar de 1976, un interventor al
despacho, una oscura y violenta coerción lo lleva a salir del colapso del único
modo que conoce: entregar –en este caso un informe secreto de las actividades
de la Dirección– sin condiciones y sin otro cálculo que la necesidad punzante
de escapar a ese temblor que atraviesa el cuerpo y lo agrieta y lo llena de
pavor, algo que finalmente lo absolviera sin reparar, sin fatalmente reparar,
que lo que él puede dar es aquello que, también fatalmente, no hará más que
condenarlo al desprecio. Desprecio por vil, por ineficiente, por borroso,
porque su misma abyección lo despeja de astucia y de credibilidad, su figura
proyecta una claridad dolorosa sobre los mecanismos del poder y de la abyección
que inevitablemente reclama el terrorismo de Estado; si el terrorismo –si es
Estado y no una mera sociedad delictiva–, reclama la preservación de un orden
de lealtades y de límites al capricho y al miedo cerval. El personaje de la
novela que desdeña el informe de Villa, le dice: “- ¿Sabe, Villa? El miedo es
paradójico, es la mejor metodología en algunos casos, pero al mismo tiempo
escapa a toda metodología. Un hombre con miedo es como una granada siempre a
punto de estallar. ¿Sabe cuál es el problema? Cualquier la puede activar. No,
Villa, usted no sirve para mí metodología”.
III
El
segundo plano de la novela, nos muestra la forma desde la cual fue configurada
la materia que muy sucintamente he tratado de evocar para ustedes.
El
estilo no se pliega, en ningún momento, a la estética del desvío, cuyo defecto
raigal consiste en desconocer que la misma norma es un desvío censurado. El
autor no se pliega sin duda por razones de verosimilitud, pero antes que nada
por razones que, para abreviar, llamaré de artesanía ética.
No
emplea términos, giros, sintagmas raros o exquisitos y tampoco consiente los tópicos
folk y costumbristas que nutren el periodismo actual. En ciertas y
notables ocasiones, el mayor de los desvíos se genera cuando se renuncia al
desvío.
Por
ejemplo, en una página se habla de Racing, “en el corazón de Avellanada” y a la
página siguiente del hospital Fiorito, “también en el corazón de Avellanada”.
¿Se quiere expresión más común, más trillada?
No
obstante, los procedimientos del novelista nos muestran que los usos léxicos y
sintácticos codificados y estandarizados pueden cambiar de aspecto, valor y
significancia si llegan a operar (como es el caso) en el interior de un marco
discursivo mitoretórico que es, simultanea e indiscerniblemente, veraz y
singular.
Marco
que posee un nombre propio, Avellaneda, patria mítica del autor. Distrito rural
en tiempos de Alsina, sede del populismo oligárquico y luego bastión del primer
peronismo, aquí emerge refractada por la mirada temerosa del sin nombre, Villa,
nombre que es, a lo largo de la novela, ritornello de la devaluación:
Villa que se desgasta, Villa que se borra, Villa que es una nada disponible,
Villa que se complica, por debilidad, en todas las infamias.
Avellaneda
del hospital que contiene la muerte y de la muerte exhibida con los cuerpos
muertos abandonados entre el hospital y el Matadero; Avellaneda de la Gasógeno
que invade con el olor del gas que se pierde y podría estallar; Avellaneda de
la laguna que exhala un olor agrio y podrido; Avellaneda del corredor, Delfor
Cabrera, que corre incesantemente, que entra victoriosamente en Wembley y que
proporciona el modelo para huir del espanto, incluso de la polio blanca, que pudiera alcanzar al que se quedara inmóvil,
siquiera un instante.
Es
también la Avellaneda milagrera: “La una de la tarde no era cualquier hora en
la vida de Avellaneda: era la hora en que habían anunciado el fin del mundo.
Fue una vez, a la una de la tarde, que se vio aparecer en el cielo de Domínico
la cara de Evita. La gente comenzó a llegar en camiones”.
El
flujo del relato está constantemente interferido por estas figuras que se
resisten a desaparecer o a integrarse en la próxima secuencia; más bien se
expanden y contaminan el universo narrativo, lo sumen en una atmósfera de
desecho, de destrucción, de acciones y pasiones imposibles de metabolizar.
Constelaciones
que son masas en movimiento, quiasmo de figuras, seres, cosas, imágenes en
ebullición que se dirigen en dos direcciones, absolutamente contrastantes.
La
primera, nos introduce, ásperamente, en el horror. El olor nauseabundo,
corruptor, encerrante se coaliga con las imágenes de mendigos, tullidos,
enfermos que cada vez más, en proliferación monstruosa, recorren las oficinas
de Bienestar Social y presagia el olor de la carne lacerada por los
torturadores.
La
segunda dirección nos conecta con un procedimiento singularmente rioplatense,
esto es, hacer restos metonímicos de Europa –el nombre de Wembley, la foto de
una plantación que evoca el nombre francés de la familia de los dueños, los ya
mencionados caballos de Venecia–, pero despojados de cualquier significación
particular; porque están más allá del prestigio y la inteligencia que
indudablemente connotan, se transforman en cifras espectaculares y remotas de
un cielo y un infierno ambos incomprensibles e inaccesibles.
Desde
aquí podemos retornar a la economía narrativa, a sus frases simples, en
apariencia neutras, y comprobar qué dimensión de opacidad poseen, cómo
traicionan la supuesta transparencia, cómo insidiosamente se entralazan al
dolor, a la repugnancia, al rechazo.
Y
una muestra de humor negro para el final. El Dr. Firpo, el antiguo líder del
mosca Villa, le dice en un momento: “Dijeron que me iban a volar por el aire.
Quizás llegó la hora de su mundo, Villa, un mundo mosca en que todo vuela”.
Rosario, Noviembre, 1995.