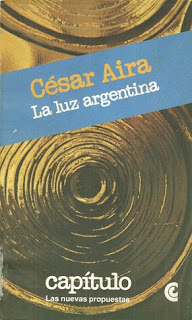La electricidad - Juan José Guerra
Grossi
observa que se puede leer la obra de Aira a
lo Viñas, ya que no habría motivos para desdeñar que al tiempo que las
novelas de Aira coquetean con un aceptacionismo total de las estructuras
efectivas de la realidad social, por otro lado las ponen en entredicho, y esta
oscilación permitiría realizar una lectura dialéctica de la política de Aira. A
través del prisma de la crítica, la obra del autor se revela frívola y, simultáneamente, negativa. La propuesta
consiste no en refutar sino en demostrar que la ocurrencia de Grossi, que me
fuera transmitida en una librería de viejo situada en La Plata, tiene algún –si
bien tambaleante– asidero. En el reino de los ideales, este texto llevaría el
título “César Aira y realidad política”; en la modesta realidad sensible, solamente
le cabe “La electricidad”, porque, además, no se hablará de mucho más que de
electricidad.
Para comenzar: la mirada de Aira no es ni
cínica ni celebratoria, pero tampoco crítica; es una mirada maliciosa. La paradoja consiste en que
la malicia se presenta con las formas candorosas del encanto. Una de esas
formas es el Hada Electricidad, figura recurrente –de resonancias darianas– en
sus novelas. En La mendiga, Rosa
Nieves también siente la conmoción eléctrica en el cuerpo, pero, a diferencia
de Rugendas, su condición de artista no precede al accidente sino que le es
posterior. La niña rayo desorienta a los médicos del Hospital Piñeyo, ya que
recibe corrientes eléctricas de objetos que no están conectados a la red de
luz: “Una vez le dieron corriente las sábanas de la cama…” El niño peronista
(también Rosa Nieves es, a su modo, una niña peronista) de El tilo tiene un padre eléctrico-electricista: su temperamento es
neurótico e irascible, de ahí que se lo caracterice como “eléctrico”, al tiempo
que su oficio es el de electricista. En cierto momento, la función que cumplía
era de vital importancia para el pueblo (Pringles), ya que tenía “el honor
extraño, ligeramente mágico, de haber sido el que encendía las luces en las
calles del pueblo”. La electricidad era considerada por estos pobladores
rurales una especie de milagro. Un portento acotado al casco urbano, dado que
la luz no llegaba a los barrios de calles de tierra. El Hada Electricidad es la
figura que condensa los relatos de iluminación sobre la infancia pueblerina o
barrial y, por lo tanto, es la fuerza mágica que transforma la vida de los
humildes con un toque de varita.
La serie de más de veinte cortes de luz
estructura la trama de La luz argentina.
¿Qué se juega en esta proliferación de apagones? No está muy claro. Quizás haya
que tomarlo en su literalidad: son apagones, y ya. Un mecanismo más para
movilizar la trama. Si, como dice Reynaldo, la luz está en Argentina para eso,
para cortarse, entonces la electricidad es un suministro narrativo que está en
las novelas de Aira para eso, para cortarse: esa es su razón de ser. Sigue sin
estar muy claro, y, por otro lado, no importa. Ahí están los diluvios,
ventiscas e inundaciones como catástrofes prestigiosas, bíblicas, y luego los
apagones de luz como la modesta catástrofe de la modernidad. Una catástrofe
mediana, de pacotilla, a la medida de los tiempos que le toca narrar a Aira.
Desde La luz argentina hasta El presidente la electricidad no hace
más que fallar y dejar sumido el mundo en las tinieblas. El gótico es,
precisamente, eso: la temporalidad de la incertidumbre urbana, la recurrencia
de la falla, la manifestación incesante de lo monstruoso. Aquello que hace de
una fábrica un palacio; también, un círculo del Infierno o una catedral (a la
Usina Puerto Nuevo se la llamó “Nuestra Señora de la Electricidad”). Paul
Morand lamentaba que la electricidad hubiese devenido la religión del 1900.
Pero otros celebraron su reinado: “Este hada milagrosa ahora iluminaba las
mentes y los hogares. Los artistas la honraron con espléndidas alegorías y
extrajeron de ella mil destellos de inspiración. (…) Villiers comprendió toda una época en que se entrechocaron la
magia y la ciencia, lo imaginario y lo real, el sueño y la realidad. Mejor aún,
el cambio de los dos siglos a veces ofrece a los historiadores la singular
contradicción de una razón basada en lo irracional y una maravilla fascinada
por los descubrimientos científicos” (Christophe Prochasson Les années électriques). Por su parte, la Exposición de París de 1900 contó con
un Palais d’Electricité, que “propagó
el uso generalizado de esta nueva tecnología considerada una innovación moderna
que concitaba el interés global” (Alexander C.T. Geppert Fleeting
Cities). No por nada Oubiña
señala: “La electricidad es el epítome de lo moderno porque significa
inmediatez, movimiento, velocidad, energía y poder” (Una juguetería filosófica).
No son pocas las ocasiones en que Aira alude
explícitamente procesos histórico-económicos en novelas como La mendiga, Las noches de Flores, Yo era
una chica moderna, Prins, El sueño, entre otras. El caso extremo
es la conversión de agencias gubernamentales cuyos nombres ya ni siquiera
existen, pero que en ese momento eran reales, absolutamente coyunturales, la
conversión de esas agencias, entonces, en elementos de la trama, como sucede
con la DGI en El sueño y La abeja, o con la ANSES en Prins. Un relevamiento de esas
referencias históricas y contingentes habilitaría otra lectura posible de lo
político en la ficción airiana.[1] Por caso, el golpe del ‘55
aparece en varias novelas como ese momento mítico en el que se produce un corte
entre el pasado legendario, que tiene los atributos de un mundo casi
preindustrial, y el presente del deterioro y la marginalidad creciente. El ‘55
funcionaría entonces al modo de una cesura y un recomienzo: finalizada la
aventura populista, vendría el tiempo de la improvisación, el arreglarse con
poco. En definitiva, la economía del rebusque. Y, efectivamente, la forma de
las ficciones airianas asume como propia –en el sentido de que es su carnadura
y su más íntimo principio constructivo, para reflotar estratégicamente un término ya en desuso– esa economía del rebusque
y la improvisación. Cuando termina la época del Estado de Bienestar, comienza
el predominio de la libertad y la libertad es, para Aira, la vanguardia. Se
puede improvisar un nuevo (antojadizo, hiperbólico) dictum: ya no se puede escribir literatura después del ‘55.
Entonces, volvamos a hacer
literatura, encontremos el procedimiento que permita hacer literatura.
Sobre la invención del procedimiento y la
electrificación, ahí está el relámpago que le desfigura el rostro a Rugendas en
Un episodio en la vida del pintor viajero.
El artista que se proponía trazar una fisionómica de la Naturaleza, según el
proyecto humboldtiano de la Erdtheorie (suerte
de geografía artística o ciencia del paisaje), termina siendo atravesado,
literalmente partido por un rayo que electrifica su cuerpo y ataca con mayor
intensidad, con inusitada precisión, su cara. En sentido estricto, su
fisonomía. Si lo desconocido no se busca sino que se encuentra, entonces el
viaje en carreta que Rugendas emprendió para recorrer transversalmente la
pampa, en una travesía que tenía como objeto descubrir “al fin algo que
desafiara a su lápiz, que lo obligara a
crear un nuevo procedimiento” y que lo pusiera en relación de proximidad con el
“centro imposible”, ese viaje no podía tener otra tesitura que la de un
accidente, un portento de la Naturaleza y un acto de desfiguración. La tormenta
compone un dibujo impreciso, muy distante de los paisajes pampeanos de
Pueyrredón o Pallière o Sívori: “La maraña de relámpagos en las nubes hacía y
deshacía figuras de pesadilla. En ellas, por una fracción de segundo, creyó ver
una cara horrenda. ¡El Monigote!” En el juego de los rostros, la electricidad
diseña en el cielo un pequeño mamarracho.
Catástrofe natural y catástrofe energética se
conjugan en un episodio de Los misterios
de Rosario, cuando la tormenta de nieve y viento provoca el corte de
suministro eléctrico. La peculiaridad reside en que la luz se corta, pero las
pantallas del bar siguen encendidas.[2] Las bromas proliferan, los
parroquianos le preguntan al mozo si el televisor es a pilas: “Pero no, el mozo
más característico del Laurak, al que llamaban el Negro (porque eso es lo que
era) se lució enchufando y desenchufando el aparato ante las risas y aplausos
de todo el mundo: como en un truco de magia bien hecho, las imágenes
persistían”. Son imágenes mudas, borrosas y, sobre todo, increíblemente
veloces. El corte eléctrico produce en el relato televisivo una aceleración,
una precipitación de los hechos en dirección hacia el desconcierto y la atrofia
sináptica, es decir, hacia la fascinación de los relatos.
El inspector Cabezas de La villa tiene, de pronto, una iluminación: el mapa eléctrico de la
villa, la disposición a primera vista barroca a inarticulada de las luces del
barrio, conforma una guía para identificar las calles. La iluminación surge por
la coincidencia de las luces que se dan a ver, las sinapsis en el cerebro de
Cabezas y el estilo de asociación de imágenes que estimula el lenguaje
televisivo (Cabezas llega a la conclusión mientras mira un noticiero
sensacionalista que cubre los hechos que él mismo está viviendo). El reino de
las imágenes se torna dispositivo de cognición y la cognición se vuelve,
rápidamente, real. La interpretación de los hechos que Cabezas elabora de
manera vertiginosa en su mente, se traduce en explicación. El error se
consolidad, la televisión confirma como veraces informaciones desacertadas y,
así, el error se vuelve real. Diría Aira, más real que la realidad: “Una vez
emitido, el malentendido no admitía el retroceso. Había que apechugar y seguir
adelante improvisando”. Las guirnaldas de foquitos que alumbran y adornan la
villa miseria se le revelan a Cabezas –pues su imaginación policial es
paranoica– como un lenguaje cifrado, ideado por los narcos para guiar a los
compradores. Dado que los narcos de la novela provienen mayoritariamente del
altiplano, las guirnaldas toman la forma de dibujos de Nazca electrificados: se
inspiran en modos artísticos precolombinos pero los ponen a tono con la época
al añadirle el elemento energético. El barroquismo catastral de la villa tiene, así, una deriva
vanguardista de compleja combinatoria, porque el sistema de identificación de
las viviendas está sujeto a las manipulaciones de los habitantes del lugar, que
pueden cambiar el orden de los dibujos eléctricos con la finalidad de
desorientar o confundir a aquel que busque una dirección exacta, toda vez que
haya logrado previamente descifrar esa sintaxis peculiar.
El viaje de Maxi a la villa en La villa tiene las propiedades de un
viaje Tierra Adentro, salvo que en este caso ese territorio misterioso,
legendario, que posee una entidad neblinosa en la imaginación nacional, se
ubica en el interior mismo de la capital. Es decir que se abriría un desgarrón,
un hueco que perfora el imaginario de Buenos Aires en tanto enclave de la
civilización. Ya no más un avatar sudamericano de París, con sus cafés,
bulevares, cervecerías, sitios de la bohemia artística, Buenos Aires revela que
también es Latinoamérica. O mejor: en el Bajo Flores la ciudad va al encuentro
de su destino sudamericano. Tan solo que de los cuchilleros y compadritos se
pasa a los narcos con veleidades estéticas y a los cartoneros bricoleurs. En una novela de claroscuros,
que distribuye zonas de inesperada intensidad lumínica y sectores de oscuridad,
los cartoneros reciben la ayuda de esa especie de gigante altruista que es
Maxi, personaje aquejado por un extraño mal: la ceguera nocturna. Se ha
relacionado esa ceguera con la extracción de clase del protagonista, quien, a
pesar de tener buenas intenciones en su auxilio de las clases subalternas, no
puede sustraerse a la mirada de la clase media que invisibiliza el mundo de la
miseria. O también se la ha interpretado como un rechazo velado de los
regímenes de visibilidad que impone el capitalismo neoliberal. Con todo, la respuesta
podría estar por encima o, incluso, por debajo de estas dos opciones. Ni una
lectura ni la otra, la ceguera de Maxi sería, sencillamente, el velo del sueño
que cae sobre sus párpados. Al fin y al cabo, la primera entrada del gigante a
la villa miseria es experimentada como un avance progresivo, “cada día un paso
más adentro del sueño”. La villa es, así, un gran diamante iluminado, una gema
encendida por dentro, cuyos habitantes construyen arquitecturas simples,
artesanales, para guiar mejor a quien se aventure por ese reino de la
ensoñación, que emite resplandores tan intensos como para que Maxi crea ver en
el centro difuso del barrio le existencia de “torres, cúpulas, castillos
fantasmagóricos, murallas, pirámides, arboledas”.
Es al menos desatinado, por no decir
descabellado, sostener que novelas como La
villa o Las noches de Flores
presentan formas de sustraerse al poder hegemónico de la globalización y de
oponerse a los efectos de las políticas económicas implantadas por el neoliberalismo
en América Latina. No importa cuán sofisticado sea el aparato teórico que
permita formular esa lectura, lo que esta revelaría es, en definitiva, que no
se entendió nada, que se buscó desligar a Aira de hipótesis de lectura fáciles
y reduccionistas para reconducirlo, rápidamente, a un tipo de lectura fácil y
reduccionista. Así, la obra ilegible, irresponsable, frívola y despreocupada se
vuelve, al igual que las demás obras involucradas en este aplanamiento
generalizado, una literatura que cuestiona el capitalismo. La literatura no
podría leerse sino en términos de discurso contrahegemónico a través del uso de
una vulgata conceptual que, en los peores casos, hace de la literatura un mero
pretexto para recurrir al vasto y desigual repertorio de la teoría francesa.
Pero esto, si cabe, resulta un prurito de cierta crítica que no deja de rendir
cuentas ante una moral del compromiso que a la literatura, o, mejor, a la buena
literatura –por más que se quiera mala– no parece importarle demasiado. Por fortuna.
En las antípodas de la escolástica
biempensante, Tabarovsky incluye a Aira en una galería de escritores que le
escapan a la inocencia. Desde luego que sí, pero la pérdida de la inocencia ya
resulta un asunto viejo. Más bien habría que decir: Aira toma la blancura de la
inocencia y la desarma, pero la devuelve multiplicada. Se mofa de la inocencia
desde el interior de la inocencia. Cuando en Yo era una chica moderna el Comisario Cipoletti pronuncia un
discurso cifrado, plagado de metáforas, se refiere a dos chicas –la Belleza y
la Felicidad– que han cometido un crimen: en el apuro por vivir, han matado la
Inocencia: “Y al cadáver lo pisotearon… ¡bailando!” Para llegar a la belleza y
la felicidad han tenido que destruir la ingenuidad, pero no para establecer el
dominio de lo negativo sino para llegar a ser verdaderamente modernas (es
decir, para acceder a lo nuevo por vía de lo desconocido). Incluso, para poder
proporcionarle un corazón a Osvaldo Lamborghini.
En “Particularidades absolutas”, Aira se pregunta por qué seguir escribiendo cuando los mejores libros, aquellos que responden a la práctica más exigente y radical del arte, ya han sido escritos: “Lo único que podría darle sentido a esta insistencia es la intención de inventar de nuevo la literatura, sobre nuevas premisas”. Si la literatura es como el fósforo que brilla más fuerte cuando está por apagarse, ¿entonces qué es esto? ¿Qué es esta literatura que no se apaga nunca y que exige pensar en un nuevo nombre que la designe? Un fósforo o, mejor, una bombita eléctrica que brilla siempre con la misma, pareja intensidad.
[2] Debo esta y muchas otras sugerencias a Arce.